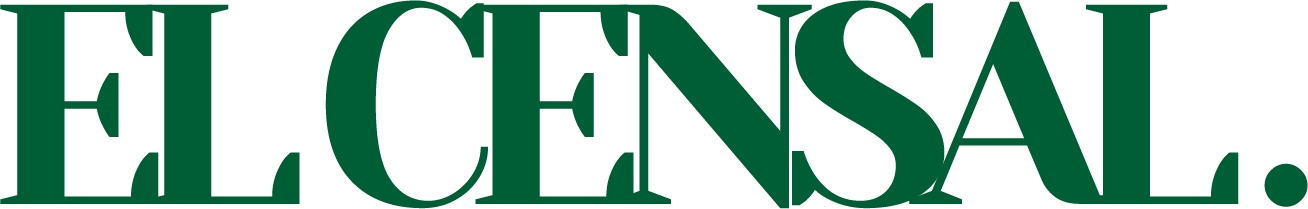Lot Mariam Geronimo Cuevas
IG: mariam.lg
substrack: mar1503
El agua ya no es solo un recurso: es poder. Poder líquido. Lo que antes se veía como un bien natural, hoy se revela como la sustancia más disputada del siglo XXI. En ella se cruzan los intereses económicos, las tensiones territoriales, la desigualdad social y las promesas cada vez más vacías del desarrollo sostenible. México no es ajeno a esta trama: es, de hecho, uno de sus escenarios más visibles.
En los mapas globales de estrés hídrico, México aparece en rojo. Según datos oficiales, el país utiliza más del 40 % del agua superficial renovable al año. Tres cuartas partes del líquido que consumimos va a la agricultura, aunque buena parte se desperdicia en sistemas de riego ineficientes. En las ciudades, el agua se ha vuelto un privilegio cotidiano: casi la mitad de los hogares urbanos no cuenta con suministro permanente. En la capital, la disponibilidad por persona ha pasado de 191 m³ en 2005 a apenas 139 m³ en 2025. No hay metáfora más clara de un país que se seca lentamente desde su centro.
Pero el problema no es técnico: es político. La geopolítica del agua no se define solo entre naciones, sino entre territorios, clases sociales y modelos de desarrollo. La desigualdad hídrica es también una desigualdad de poder. Mientras el norte y centro concentran la industria y el crecimiento económico, el sureste —rico en ríos y lluvias— sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Donde el agua abunda, falta infraestructura; donde escasea, sobran concesiones. Esa contradicción no es un accidente: es el reflejo de un modelo de gestión que privilegia el mercado sobre el derecho.
Esa tensión se materializó de manera brutal este año, cuando el agua mostró sus dos caras: la de la abundancia que destruye y la de la escasez que asfixia. Las lluvias de octubre desbordaron ríos y presas en el norte de Veracruz. En Poza Rica y Álamo, el Cazones y el Pantepec rompieron sus cauces y dejaron barrios enteros bajo el agua. Familias desplazadas, casas colapsadas, cuerpos arrastrados. La tragedia no cayó del cielo: cayó de una infraestructura abandonada, de años de advertencias ignoradas, de decisiones políticas aplazadas.
Apenas unos días después, el agua volvió a ser noticia, pero esta vez por su ausencia. Un ducto dañado por los deslaves provocó un derrame de hidrocarburos en el río Pantepec. Miles de litros de petróleo se esparcieron entre Álamo y Tuxpan, contaminando fuentes de agua, destruyendo cultivos de naranja, y dejando comunidades enteras sin acceso a agua potable. La escena fue el reverso de las inundaciones: donde antes sobraba el agua, ahora no se podía beber. Donde antes se ahogaba la gente, ahora se envenenaba el río.
Ambos episodios condensan la paradoja mexicana: el agua como víctima y como arma. En un país atravesado por la desigualdad y el extractivismo, el poder líquido circula en los ductos, en las concesiones, en los territorios donde la vida se negocia. Porque quien controla el agua —o la contamina— controla también la forma en que la sociedad se organiza, se alimenta y sobrevive.
El derrame del Pantepec no es un accidente técnico, igual que las inundaciones no fueron un desastre natural: son expresiones de una política de abandono. Son el rostro visible de la fragilidad estructural con la que gestionamos nuestro recurso más esencial. El agua no solo refleja la crisis climática: la amplifica, la hace visible, la politiza.
El agua es poder porque define quién produce, quién habita y quién sobrevive. En el siglo XXI, las guerras del futuro no serán solo por petróleo o litio, sino por ríos y acuíferos. En el norte, la sequía ya condiciona la viabilidad de proyectos agrícolas y mineros; en el sur, las comunidades enfrentan megaproyectos que amenazan su soberanía territorial. Y en medio, el Estado administra la escasez como si fuera inevitable, no consecuencia.
Pero el poder líquido no es solo un instrumento de control; también puede ser un territorio de resistencia. En los pueblos ribereños, en las comunidades del Papaloapan, del Istmo, del Alto Atoyac, el agua se defiende como se defiende la vida. Allí, el discurso técnico se vuelve político: cuidar el agua es cuidar el territorio, la memoria, el futuro.
La pregunta ya no es si el agua será el nuevo petróleo del siglo XXI. Lo es. La verdadera cuestión es quién tendrá acceso a ella cuando el poder líquido termine de decantar: ¿los mismos de siempre, o quienes la defienden con su cuerpo y su sed?
Poza Rica, Álamo y el Pantepec nos dejaron una lección incómoda: el agua no espera. Es la frontera invisible donde se cruzan la negligencia y la sobrevivencia. Y mientras sigamos tratando el agua como una mercancía, seguiremos condenados a aprender, una y otra vez, que la naturaleza no perdona la soberbia política.