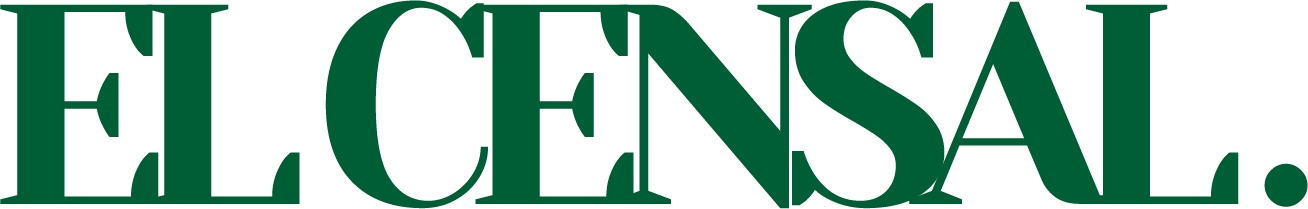Román Humberto González Cajero
Durante años se creyó que el mayor riesgo para la democracia era la represión social. Hoy nos enfrentamos a un peligro distinto: más sigiloso, menos visible y, quizá por ello, más eficaz de lo que imaginamos. La suplantación digital.
En un mundo cada vez más digitalizado, nos encontramos ante una de las incógnitas más peligrosas de nuestra época. Antes podíamos morir sabiendo que nuestra información sería desechada o, en el mejor de los casos, resguardada por el Estado. Pero ¿qué ocurre cuando ese mismo Estado manipula, conserva o incluso “reactiva” nuestra identidad cuando nuestra existencia física quedó atrás hace tiempo?
La inmortalidad aún no ha sido descubierta. Sin embargo, la inmortalidad digital parece cada vez más cercana, abriendo panoramas profundamente riesgosos para el futuro electoral, los derechos humanos y la estructura social misma. ¿Cómo se regula el uso de la identidad de una persona que ya no puede levantarse a reclamar su derecho a la privacidad? ¿Cómo se limita el uso de la información de alguien que no puede oponerse activamente a su tratamiento? ¿Cómo se prohíbe aquello que ya no puede ser negado?
Esto abre una dimensión social alarmante. Aunque sepamos que moriremos, desconocemos qué ocurrirá con nuestra información, con nuestros bienes digitales, con nuestra privacidad. No sabemos si será vulnerada, expuesta o utilizada en beneficio de unos cuantos. La idea de que la información muera con la persona parece ya imposible. Todo queda archivado, almacenado, sistematizado bajo la promesa de que es “por nuestro bien”. Pero ese resguardo se asemeja más a una reserva preventiva del poder que a una verdadera garantía de protección.
En este plano cada vez más digital que físico, pasar inadvertidos ante el Estado —o ante quienes llevan el registro y conteo de nuestras vidas— resulta casi imposible. Se nos controla bajo el discurso del cuidado, de la seguridad, de la prevención. Sin embargo, cuando algo ocurre, quienes decían protegernos parecen no reconocernos. La vigilancia se convierte entonces en un beneficio político, no social.
El Estado siempre actúa en función de su propio interés, aunque se nos venda el discurso del cambio, de los beneficios o del progreso. Cada política, cada programa, cada base de datos responde a una metodología cuidadosamente diseñada para mantener el control. Y ahora estamos frente a una forma de control aún más peligrosa: la invisible, la que nos acompaña en todo momento y a la que ya no podemos negarnos ni resistirnos.
La suplantación total por máquinas o inteligencia artificial aún parece lejana. Pero en realidad ya estamos siendo sustituidos, solo que desde un plano digital. Somos el mismo rostro, la misma información, la misma identidad, pero sin capacidad de raciocinio, sin voluntad y sin control físico sobre lo que se hace con nosotros.
Nuestra información circula, se intercambia, se negocia y se oculta. Lo verdaderamente grave ya no es que esto ocurra mientras vivimos, sino el uso que se le da cuando ya no estamos. Después de la muerte no existen normas, leyes ni instancias ante las cuales ejercer nuestros derechos. Para el Estado, nuestros derechos parecen extinguirse en el mismo instante en que dejamos de existir.
Y aquí surge una de las preguntas más incómodas del derecho contemporáneo: si nuestros derechos no se protegen adecuadamente mientras vivimos, ¿qué garantía existe de que no serán vulnerados cuando ya no podamos defenderlos? ¿Quién protege nuestra información, nuestra identidad y nuestra privacidad cuando ya no estamos para reclamarlas?
El derecho no debería tener fecha de caducidad. Ha prevalecido a lo largo del tiempo y debe hacerlo incluso frente a la extinción humana. Porque cuando el ciudadano se vuelve prescindible incluso después de la muerte, lo que está en juego ya no es solo la privacidad, sino la dignidad misma.