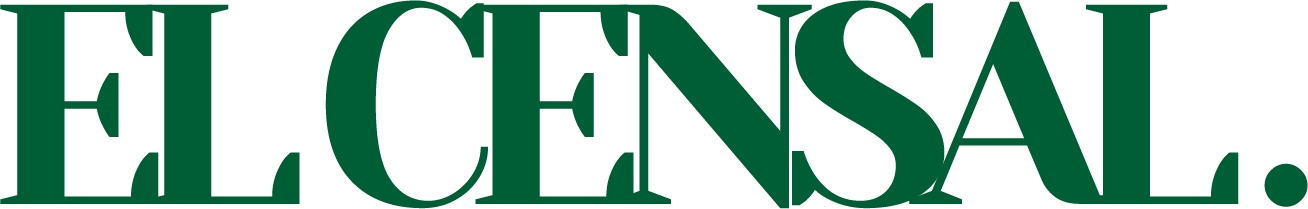Lot Mariam Geronimo Cuevas
IG: mariam.lg
substrack: mar1503
Que unos jóvenes reclamen por haber sido exhibidos en la conferencia mañanera no es un berrinche mediático: es una señal inquietante de hasta dónde ha llegado la polarización y el uso político del poder. La marcha de la Generación Z programada para el 15 de noviembre genera tensiones reales, y lo que algunos llaman un movimiento “apartidista” ya está siendo atrapado en el juego sucio de los discursos oficiales.
Según reportes, jóvenes como el economista Arturo Herrera denunciaron que sus publicaciones en redes fueron proyectadas en la mañanera por la presidenta Claudia Sheinbaum, como forma de exhibirlos: “Se me criminalizó tan solo por convocar a la manifestación de la Gen Z”. En sus palabras, este señalamiento no es solo una agresión simbólica: pone en riesgo su seguridad, especialmente en un país donde denunciar al crimen organizado puede costar más que la reputación.
No es solo un choque generacional, ni un error de comunicación: es una crisis de confianza entre jóvenes y gobierno. Por un lado, la administración acusa a los manifestantes de pertenecer a una campaña digital articulada con bots, influencers, figuras de oposición e incluso financiamiento extranjero. Por el otro, los jóvenes que convocan la marcha sostienen que su descontento no es un truco mediático, sino un grito legítimo por seguridad, justicia y acción real por parte del Estado.
La respuesta del gobierno ha sido tan simbólica como contradictoria: blindar Palacio Nacional con vallas para esta protesta, mientras acusa a los jóvenes de participar en un guion político. En la más reciente mañanera, Sheinbaum prometió “escuchar” a la Generación Z, aunque volvió a cuestionar la autenticidad de la convocatoria. El guion se repite: se dignifica la protesta, pero al mismo tiempo se desacredita.
¿Y los jóvenes? No se achican. Señalan que la crítica real no es solo a su movilización, sino al “narcogobierno” que, para ellos, no persigue criminales, sino voces disidentes: “Si quieren que la gente no marche, hagan su trabajo y protejan a la ciudadanía. Persigan a los narcos, no nos persigan a nosotros.” Esa frase —tan simple como brutal— resume un malestar profundo: la sensación de que el poder estatal castiga al ciudadano antes de perseguir al crimen.
Aquí no hay banderas negras ni manifiestos institucionales claros; hay jóvenes hartos que dicen basta. Pero el peligro es que ese hartazgo sea capturado por fuerzas políticas que no comparten sus ideales, que instrumentalicen su dolor para fines electorales, o que incluso lo compren como narrativa para debilitar al gobierno actual. Ya hay voces de la oposición aprovechando la coyuntura para convertir el malestar juvenil en combustible político.
El dilema es mayúsculo: ¿cómo distinguir una movilización genuina de una operación política? ¿Cómo responder sin caer en la descalificación sistemática? Si el gobierno responde con vigilancia y señalamiento, no solo debilita el diálogo, sino que refuerza la percepción de autoritarismo. Si los jóvenes se quedan únicamente en la indignación callejera, sin una reflexión más profunda, corren el riesgo de ser cooptados por quienes jamás defenderían sus causas.
Necesitamos más que vallas, mañaneras y discursos. Para que la protesta sea auténtica, tiene que haber propuestas claras, mecanismos de participación real y compromisos medibles. Para que el gobierno escuche, debe demostrar que no solo señala: también actúa. Investigar al crimen, proteger a los manifestantes y dejar de usar su poder para criminalizar la disidencia es un primer paso mínimo.
Y para esos jóvenes que hoy exigen “investiguen a los narcos”, también hay una responsabilidad: cuidar que su indignación no sea mercancía ni eslogan ajeno. Construir una voz colectiva propia, coherente, resistente a la manipulación. Porque si la protesta se convierte en espectáculo, pierde la posibilidad de transformar algo.