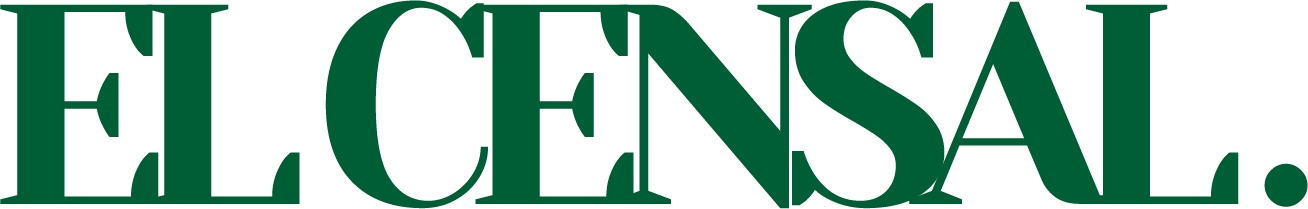Esp. Luis Arturo Acosta Rodríguez
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana (UV) y Especialista en promoción de la lectura. Promotor de lectura, docente y conferencista con experiencia en el diseño e impartición de talleres de inclusión, accesibilidad y sensibilización sobre discapacidad.
Las prácticas de literacidad responden a dominios diversos caracterizados por ser multimodales, encarnados y relacionales. Esto indica que la lectura y la escritura se nutren de varias fuentes, no solamente de los entornos académicos, sino que apelan hacia una adaptación del contexto económico, social, político, familiar y de diversidad cognitiva. La lectura y la escritura, por tanto, constituyen un campo de significación, interpretación y creación que pone a la identidad del sujeto en revelación, contraste y marcha.
De acuerdo con Gee (2007), el concepto de literacidad se entiende únicamente a partir de la multiplicidad. Leer y escribir responden a una serie de fenómenos culturales. Al hablar, razonar y actuar se da cuenta de una manifestación de la biodiversidad humana. El concepto de literacidad, entonces, se encuentra inscrito en prácticas discursivas que configuran, desarrollan y cambian subjetividades. No se lee únicamente con los ojos; se lee con el cuerpo, los recuerdos, el conocimiento, las emociones. La literacidad se compone de ejercicios en relación con fibras diversas de la experiencia humana, otros seres, otros entornos; por tanto, no se trata de habilidades aisladas sino de una manera de estar-en-el-mundo, participar, relacionarse y dar sentido.
Por otro lado, derivada de los postulados teóricos y la filosofía de la discapacidad, la literacidad crip denuncia las prácticas capacitistas y propone modelos para entender, apoyar y valorar la vulnerabilidad y las limitaciones de significación de personas con discapacidad dentro de entornos académicos. Una pedagogía inclusiva supone que la discapacidad no se concentra exclusivamente en el cuerpo y la mente, discapacidad es un set que implica relaciones de poder, instituciones, discursos, construcciones arquitectónicas, etcétera.
Si bien las discapacidades cognitivas, sensoriales, motrices y psicosociales pueden dificultar la adquisición y el desarrollo convencional de la lectoescritura, los educandos con discapacidades pueden aportar experiencia y formas de significado distintas que enriquecen, epistemológica y semánticamente, el proceso de aprender. Solo hay carencia donde no existe la compasión.
En consecuencia, las personas con discapacidades enfrentan barreras institucionales: los planes de estudio estandarizados, las evaluaciones rígidas y la falta de accesibilidad, tanto física como curricular, generan exclusión. Según la UNESCO (2009), a nivel global el analfabetismo es cinco veces mayor en personas con discapacidad que en el resto de la población, y los niños con discapacidad escolarizados son muchos menos; además sufren mayor discriminación y abandono escolar.
En América Latina esta situación es igualmente amenazante: los niños con discapacidad asisten a clase con menor frecuencia y en entornos poco inclusivos. El diagnóstico de una discapacidad intelectual suele verse socialmente como “incapacidad” de aprender, reforzando la idea equivocada de que dichos alumnos no pueden progresar en lectura y escritura.
Una aproximación hacia las literacidades crip supone un encuentro ético con educandos con discapacidad a partir de la comprensión, pero, sobre todo, de la adaptación y el cambio. Este proceso transformativo destaca que los niños y jóvenes pueden desarrollar competencias lingüísticas usando medio gráficos, digitales, auditivos, táctiles, según sus necesidades, recursos (cognitivos y materiales), y habilidades únicas.
Henner y Robinson (2023) proponen tres principios para una literacidad crip: 1) la naturaleza del lenguaje no es intrínsicamente patológica, aunque puedan existir impedimentos; 2) los procesos sociales de jerarquización y las percepciones negativas del lenguaje tienen como resultado el déficit en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral y escrito; 3) la discapacidad también responde a factores sociales, especialmente en contextos académicos. Su estudio resalta la privación lingüística y recalca el valor del translanguaging: permitir que educandos combinen múltiples modos comunicativos.
De acuerdo con estas nociones, la creación de espacios inclusivos para el buen desarrollo de neurodivergencias y otros tipos de discapacidades fomenta no solo la comprensión y las capacidades críticas, sino que templa un espacio para que otras poblaciones aprendan de manera cálida y efectiva. Se trata de subvertir, holísticamente, las bases mismas de qué significa leer y escribir.
Siguiendo esta línea argumentativa, se proponen cinco principios operativos de inclusión a través de la literacidad crip: 1) diseño universal y flexible del aprendizaje, ofrecer múltiples medios de representación, expresión y compromiso para que estudiantes accedan a los contenidos; 2) acceso comunicativo amplio, integrar dispositivos y prácticas de comunicación aumentativa y alternativa para que las habilidades lectoras se vinculen con un capital lingüístico plurisensorial; 3) adaptación textual, producir y proponer materiales de fácil acceso o versiones accesibles; 5) interseccionalidad, tomar en cuenta el contexto de los educandos.
En conclusión, si bien el desarrollo de políticas públicas y los marcos normativos en México y América Latina han intentado impulsar una agenda basada en los derechos humanos de las personas con discapacidad, su materialización efectiva no ha sido una realidad. Es por eso por lo que, desde una visión ética, las instituciones y los docentes tienenun rol decisivo como mediadores y agentes de cambio. No como carga laboral, sino como responsabilidad y compasión con el otro. Así, leer y escribir son apertura. Leer y escribir son posibilidades que tienden al infinito.
Referencias
Gee, J. P. (2007). Social linguistics and literacies: Ideology in discourses. Routledge.
Henner, J., & Robinson, O. (2023). Crip Linguistics Goes to School. Languages, 8(1), 48. https://doi.org/10.3390/languages8010048
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2009). Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. https://n9.cl/9mto3