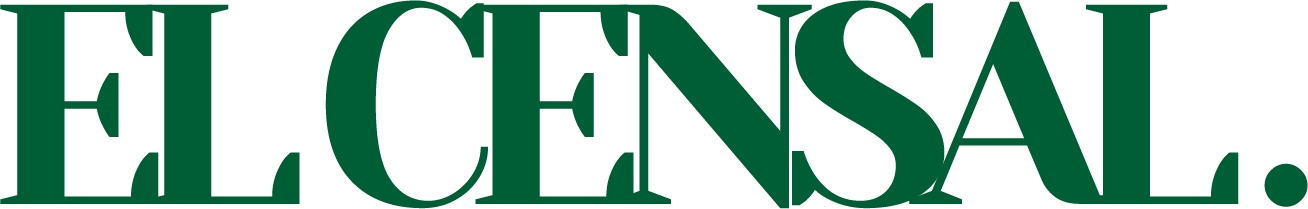Hugo López Rosas
Biólogo con doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Se desempeña como Profesor Investigador en El Colegio de Veracruz y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1) desde 2009.
Lo que ocurre en las montañas mexicanas repercute tarde o temprano en las costas. La deforestación, el uso intensivo de fertilizantes y la pérdida de manglares forman parte de una cadena que conecta el deterioro de las cuencas con la degradación de mares y comunidades costeras. En 2024, México perdió 1.67 millones de hectáreas de bosques, casi el doble que el año anterior, principalmente por incendios. Municipios como Hopelchén, Campeche, han transformado más de 150 mil hectáreas en apenas dos décadas para la producción de soya. La consecuencia no es solo menos árboles y menos biodiversidad: es menos agua infiltrada, más erosión, más contaminantes viajando hacia los ríos y, finalmente, hacia el mar.
Los datos de calidad del agua muestran con crudeza el problema. Solo una cuarta parte de los sitios monitoreados por CONAGUA cumple con los estándares, mientras que en regiones como el Valle del Mezquital los nitratos superan hasta cuatro veces los límites permitidos. México utiliza más de dos millones de toneladas de fertilizantes al año, y una parte significativa termina en lagos, ríos y costas. El resultado es la expansión de la “zona muerta” en el Golfo de México, que en 2024 alcanzó 17 mil kilómetros cuadrados(un área mayor que la del estado de Tlaxcala) donde la falta de oxígeno impide la vida marina y desploma la pesca.
A esto se suma la pérdida de humedales. La Laguna Negra en Acapulco perdió 60% de sus manglares en medio siglo. Tras el huracán Otis, los especialistas coincidieron en que, de haber estado intactos, los daños habrían sido menores. En el Golfo de California, la camaronicultura pasó de unas cuantas hectáreas a más de 114 mil en tres décadas, ocupando terrenos de manglar cuya desaparición deja a las costas más expuestas y reduce la capacidad de sostener pesquerías. La proliferación del sargazo en el Caribe mexicano responde a la misma dinámica: nutrientes que escapan de las cuencas, alimentando un problema que afecta tanto a la biodiversidad como al turismo.
Pero no todo es deterioro. Hay experiencias que muestran que la restauración es posible y que genera beneficios ambientales, sociales y económicos. En Yucatán, la comunidad de San Crisanto restauró 800 hectáreas de manglar, rehabilitó cenotes y canales, y combinó saberes tradicionales con técnicas modernas. Los resultados se reflejan en la recuperación de peces y aves, la captura de decenas de miles de toneladas de CO₂ y un aumento en ingresos y oportunidades educativas. En Tabasco, los Pantanos de Centla conservan uno de los humedales más importantes de Mesoamérica y los programas recientes de restauración ofrecen señales de que aún es posible revertir décadas de pérdida. En paralelo, proyectos científicos como los del Consorcio de Investigación del Golfo de México fortalecen con datos y metodologías el entendimiento de la relación entre cuencas y costas.
Un punto clave, a menudo olvidado, está en las zonas altas. La reforestación en cuencas montañosas es una de las medidas más efectivas para proteger los ecosistemas costeros. Los bosques no solo capturan carbono: aseguran la recarga de acuíferos, regulan la humedad, filtran contaminantes y amortiguan las crecidas. Cada árbol plantado en la sierra es también una medida de prevención contra la erosión y la contaminación que hoy afectan a lagunas, arrecifes y estuarios. Los programas de restauración forestal deben colocarse en el centro de la agenda pública porque representan una inversión estratégica en seguridad hídrica, energética y alimentaria.
El 70% de los bosques mexicanos está bajo control comunitario, lo que convierte a ejidos y comunidades en actores fundamentales. Si se apoyan sus iniciativas de manejo forestal y se replican experiencias exitosas como la de San Crisanto en manglares o las brigadas comunitarias de reforestación en zonas altas, México podría cumplir con la meta de restaurar un millón de hectáreas para 2030 planteada por la Alianza Mexicana para la Restauración de Ecosistemas.
El futuro de nuestras costas depende de decisiones que no pueden seguir posponiéndose. La política pública debe ir más allá de la retórica y traducirse en acciones concretas: detener la deforestación en cuencas críticas, fortalecer programas de reforestación en zonas altas, controlar el uso de fertilizantes, proteger manglares frente a proyectos ilegales y asegurar financiamiento para proyectos comunitarios de restauración. El costo de la inacción se mide ya en miles de millones de dólares anuales por daños climáticos, pérdida de ecosistemas y desplazamiento de comunidades.
El país necesita una visión que reconozca la continuidad entre montañas y mares. No se trata solo de conservar naturaleza, sino de garantizar agua, alimentos, seguridad frente a huracanes y estabilidad económica. Si algo enseñan San Crisanto y otros casos es que la restauración es posible cuando comunidades, ciencia y autoridades trabajan juntas.