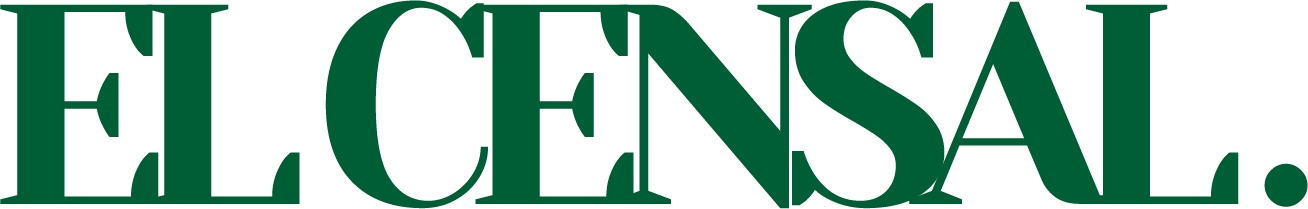Lot Mariam Geronimo Cuevas
IG: mariam.lg
substrack: mar1503
Hay una generación que nació con el pulgar entrenado para deslizar pantallas, pero que ahora levanta el puño para reclamar un país distinto. Lo hace con rabia, con ironía, con la frustración acumulada de dos sexenios que prometieron redención y entregaron escombros. Pero esa rabia —tan legítima, tan joven— empieza a ser moldeada por manos viejas.
Una parte de la Generación Z mexicana se está convirtiendo en el laboratorio perfecto del nuevo conservadurismo: uno que no se disfraza de religión ni de moral, sino de hartazgo.
Un conservadurismo que no predica “el orden” desde los púlpitos, sino “la libertad” desde los foros de internet. Que no cita a Dios, pero sí a “la meritocracia”. Que reniega del Estado, aunque lo reclame cuando la violencia toca su puerta.
Generación inspirada en movimientos internacionales: desde la revuelta en Katmandú, Nepal, donde jóvenes organizaron protestas vía Discord y redes sociales. Aquí en México, vimos convocatorias con banderas de One Piece al frente para manifestarse “contra la corrupción y la violencia”. Y ahí surge la tensión: creer que el símbolo basta, pensar que el meme es el manifiesto.
Esa supuesta “revolución generacional” ha sido observada —y celebrada— por los viejos rostros de la oposición, que descubrieron en la juventud desilusionada una energía que ellos ya no tienen.
Los antiguos protagonistas del poder, aquellos que tejieron la desigualdad y hoy se presentan como críticos de la corrupción, alimentan esa furia para volver a posicionarse.
Lo que antes se llamaba manipulación política ahora se disfraza de acompañamiento ciudadano.
Mientras los jóvenes imaginan un levantamiento épico, el país sigue desangrándose.
En el Rancho Izaguirre, Jalisco, se investigan fincas de adiestramiento y tortura —un “rancho” ligado al crimen organizado, al reclutamiento forzado, con restos humanos calcinados aún sin identificar. Las imágenes de zapatos abandonados, hornos, dormitorios tácticos y pruebas de calcinación nos recuerdan que, mientras los hashtags se multiplican, la muerte real acecha.
Y entonces, ¿qué revolución es esta cuando quienes deberían velar por nuestra integridad siguen siendo los mismos que gestionan el miedo y la impunidad? Los políticos del oficialismo que ayer clamaban contra el poder desde la oposición hoy administran la violencia como si fuese un boletín: cifras, conferencias, promesas. Pero en la práctica, la indiferencia y el cálculo están presentes.
Los discursos se repiten. Se dicen indignados cuando no estaban en el poder, y ahora están en el poder sin dejar de usar esa indignación como discurso.
El nuevo conservadurismo entiende esa rabia: promete libertad a quienes solo han conocido control, ofrece identidad a quienes viven en la confusión. Y así, bajo la apariencia de rebeldía, reproduce las mismas jerarquías que dice combatir. El enojo se vuelve un producto, la revolución un hashtag. Cuando la movilización juvenil aparece convocada por canales digitales sin rostro, cuando detrás de la marcha anónima emerge un exdiputado con vínculos al viejo partido, entonces queda claro que la estética de la protesta puede volverse instrumento.
Sin embargo, hay una verdad incómoda que se repite: esta generación está cansada con razón. Cansada de los feminicidios, de las masacres rurales, de los desaparecidos que se multiplican, de los discursos que justifican lo injustificable. Cansada del poder que se indigna solo cuando le conviene, del oficialismo que olvida que alguna vez fue oposición, y que hoy mira la violencia como si no le perteneciera.
La rabia de esta generación no es el problema; el problema es quién la encauza. Porque detrás de cada consigna hay un eco antiguo: el de los que prometen limpiar el país mientras manchan otra vez sus manos. El conservadurismo disfrazado de revolución se alimenta de ese desencanto.
Cuando la rabia se vuelve nostalgia: nostalgia por un país que nunca existió, por una autoridad firme, por un pasado que se presenta como “normalidad”. Esa es la trampa del conservadurismo contemporáneo: ofrecer certeza en medio del caos, vender orden como redención.
Hay una diferencia entre la revolución y la reacción.
La primera nace del deseo de transformar la raíz; la segunda, del miedo a perder el suelo.
Y en esa confusión —entre lo que se quiere cambiar y lo que se teme perder— se juega el futuro político de una generación que aún no ha tenido tiempo de madurar su desencanto.
Y quizá lo más revolucionario hoy no sea gritar contra el poder, sino desconfiar de quienes te enseñan a hacerlo.
Porque hay quienes se disfrazan de aliados para volver a ser dueños.
Y porque, en el fondo, ninguna revolución empieza con consignas prestadas, sino con la voz propia que nace del hartazgo y la lucidez; recuperar la compasión que la violencia nos robó. Porque el país no necesita otra bandera en alto, sino la capacidad de dolerse —esa que los políticos han perdido y que los jóvenes no deben dejar morir.