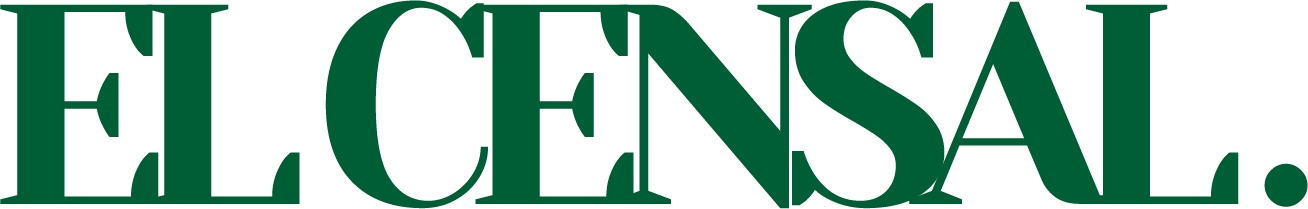Jesús Alberto López González
Doctor en Gobierno (London School of Economics and Political Science), maestro en Políticas del Desarrollo en América Latina y licenciado en Relaciones Internacionales (UNAM).
Profesor investigador en El Colegio de Veracruz, y director general (2010-2012). Miembro del SNI (2010-2015) y fundador de la Red de Investigación CONAHCYT sobre Calidad de la Democracia. Becario del CHDS en EE. UU. Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en el Senado. Embajador de México en Trinidad y Tobago (2016-2018).
Ha sido profesor invitado en el CISEN, CESNAV, la Universidad de Londres, la UDLA Puebla, la Universidad Anáhuac y la Universidad Veracruzana.
En economía, la inversión no teme al riesgo, sino a la incertidumbre. Mientras los empresarios navegan con destreza entre costos elevados y marcos regulatorios estrictos, la indeterminación jurídica es su único límite insalvable. Lo que paraliza la inversión no es la dificultad del entorno, sino la fragilidad de sus reglas. Y hoy, en América del Norte, buena parte de esa duda se concentra en un solo punto: la revisión del T-MEC.
México vive un momento excepcional. El auge del nearshoring, la relocalización de cadenas globales y la proximidad al mercado estadounidense lo han convertido en uno de los destinos más atractivos para la manufactura. Sin embargo, existe una brecha entre el potencial y la ejecución, pues muchos proyectos —nuevas plantas, expansiones industriales, centros logísticos— avanzan con cautela o simplemente están en pausa. No por falta de interés, sino por prudencia. Nadie compromete miles de millones de dólares en un escenario sin claridad jurídica y comercial a largo plazo.
En principio, la lógica apunta a una revisión exitosa. Las autoridades comerciales de ambos países reconocen que la integración regional ha fortalecido la competitividad de América del Norte frente a Asia y otras regiones. Desde un punto de vista económico, preservar el tratado no es solo deseable; es imperativo. Pero el comercio no responde solo a la razón económica; también obedece a la política.
La cláusula de revisión ha dejado de ser un trámite técnico para convertirse en un termómetro político. La negociación coincide con un delicado calendario electoral en Estados Unidos. En ese contexto, el T-MEC corre el riesgo de ser capturado —una vez más— como rehén de una disputa interna. Si el discurso proteccionista o la amenaza de ruptura ofrecen beneficios en las urnas, esa tentación política eclipsará cualquier argumento técnico, incluso cuando los equipos comerciales mantengan un entendimiento razonable. Esa sola posibilidad basta para congelar inversiones.
Lo paradójico es que la fragilidad del T-MEC pone en riesgo tanto a México como a Estados Unidos. Con un intercambio bilateral que supera los 800 mil millones de dólares anuales. México es hoy el principal socio comercial de EE.UU. Además, más del 40% del contenido de las exportaciones mexicanas incorpora insumos estadounidenses: cada automóvil, cada electrodoméstico o cada dispositivo ensamblado en México sostiene empleos al norte del Río Bravo. En realidad, no competimos; coproducimos para el mundo.
Esta interdependencia es particularmente visible en los estados con gobiernos republicanos. Texas, por ejemplo, envía a México cerca de un tercio de sus exportaciones. Mientras que el cinturón agrícola de Iowa, Kansas y Nebraska coloca gran parte de sus productos agrícolas y cárnicos en el mercado mexicano. En el sector industrial, Michigan y Ohio sostienen miles de empleos vinculados a cadenas automotrices regionales. Para estas economías, el acceso seguro y sin aranceles no es una cortesía diplomática hacia México; representa empleo local. Debilitar el T-MEC no sería un acto de soberanía, sino una forma de autoflagelación.
Todo esto confirma que la revisión no es un mero trámite técnico, sino también una prueba de confianza. Los vínculos duraderos se sostienen menos por las palabras —sean ásperas o amables— que por reglas claras y por la certeza de que la otra parte seguirá sentada a la mesa a pesar de las diferencias. Nadie entrega su esfuerzo —ni su tiempo ni su fe— a quien puede levantarse ante el primer cálculo desfavorable. La economía, que presume de frialdad, obedece a una lógica parecida, invertir es confiar, es extender una promesa hacia el futuro. Cuando las reglas se vuelven inciertas, el capital se repliega como la mano que, en vez de alcanzar, se cierra en un puño. Y la consecuencia es inevitable: sin confianza no hay compromiso; sin compromiso no hay fábricas, ni empleos, ni proyectos de largo plazo.
Eso es, en el fondo, lo que está en juego con la revisión exitosa del T-MEC. Una señal clara de continuidad podría destrabar inversiones detenidas hoy y consolidar a México como una plataforma estratégica de producción regional. La alternativa —ruido político, amenazas o ambigüedad— tendría el efecto contrario. Convertir una ventana histórica de oportunidad en un episodio desafortunado.
La confianza exige transparencia, el éxito de esta sociedad depende también de asegurar que la región no sea utilizada como puente para intereses ajenos a la alianza, garantizando que el valor agregado se quede realmente en casa. Más que un tratado, el T-MEC es un pacto de credibilidad entre socios. Y la credibilidad, como la confianza entre amigos, tarda años en construirse y segundos en perderse. América del Norte no puede darse ese lujo.