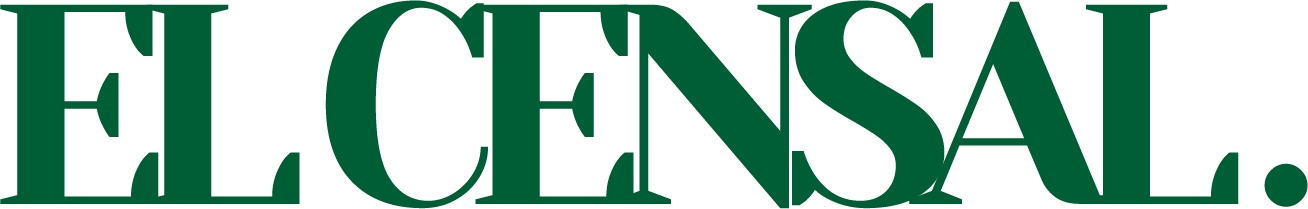El debate sobre cómo nombrar nuestra época revela las verdaderas causas de la destrucción ambiental
Hugo López Rosas
Biólogo con doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Se desempeña como Profesor Investigador en El Colegio de Veracruz y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1) desde 2009.
Cada vez que encendemos las noticias, las imágenes son devastadoras: incendios forestales que arrasan California, inundaciones históricas en Europa, sequías extremas en África. Los científicos nos dicen que hemos entrado al “Antropoceno”, la era geológica en que los humanos se han convertido en la fuerza dominante que transforma el planeta. Pero ¿realmente todos los humanos somos igual de responsables de esta crisis?
Esta pregunta no es solo académica. La forma en que entendemos las causas de la crisis climática determina las soluciones que buscamos. Y aquí es donde está la clave que cambia todo: en lugar de hablar del Antropoceno, deberíamos hablar del Capitaloceno.
El término Antropoceno culpa de la crisis actual a “la humanidad” como un todo. Según esta visión, todos somos responsables porque usamos autos, compramos productos que vienen de lejos, generamos basura. Es una narrativa que resulta familiar y hasta tranquilizadora para algunos: si todos tenemos la culpa, entonces todos podemos ser parte de la solución con pequeños cambios individuales. Recicla más, usa menos agua, camina en lugar de manejar.
Pero esta visión tiene un problema de fondo: oculta las enormes diferencias de poder y responsabilidad que existen en este planeta. No es lo mismo la huella de carbono de una familia trabajadora en Veracruz que la de una corporación petrolera. No es igual el impacto ambiental de una comunidad indígena que conserva sus bosques que el de una empresa minera que los destruye.
El sociólogo Jason Moore propone una alternativa: el Capitaloceno. Este concepto señala que no es “la humanidad” en abstracto la responsable de la crisis global, sino un sistema económico específico que lleva apenas cinco siglos dominando el mundo: el capitalismo. Un sistema que funciona con una lógica simple pero devastadora: convertir todo en mercancía para generar ganancias, sin importar los costos ambientales o sociales.
¿Por qué esta distinción es tan importante? Porque nos permite ver con claridad lo que realmente está pasando. El capitalismo necesita crecer constantemente, extraer más recursos, producir más mercancías, generar más residuos. No puede detenerse porque dejar de crecer significa crisis económica. Es como un tiburón que debe seguir nadando para no morir, solo que, en este caso, el tiburón se está comiendo el océano.
Pensemos en ejemplos concretos. En Chiapas, comunidades indígenas enfrentan sequías devastadoras y desplazamientos forzados, a pesar de que sus formas de vida tradicionales han cuidado el medio ambiente durante siglos. Mientras tanto, las empresas que más han contribuido al calentamiento global —ExxonMobil, Shell, Chevron— conocían desde los años 70 los riesgos del cambio climático, pero decidieron ocultarlo para proteger sus ganancias.
Esta desigualdad no es casualidad. El capitalismo funciona apropiándose del trabajo de las personas y de la naturaleza sin pagar su verdadero costo. Las empresas obtienen maderas baratas porque no pagan por regenerar los bosques. Consiguen agua barata porque no compensan a las comunidades que la conservan. Obtienen mano de obra barata porque no cubren los costos reales de la reproducción social. En otras palabras, las ganancias privadas se construyen sobre pérdidas públicas.
¿Qué implica reconocer que vivimos en el Capitaloceno y no en el Antropoceno? Primero, que las soluciones individuales, aunque valiosas, son insuficientes. No podemos resolver una crisis sistémica solo con decisiones personales. Segundo, que necesitamos transformar las estructuras económicas que causan el problema. Tercero, que debemos escuchar a quienes más han sufrido esta crisis: comunidades indígenas, campesinas, habitantes de países del Sur Global.
Las alternativas existen. El “buen vivir” de los pueblos andinos propone una relación armoniosa entre humanidad y naturaleza. La soberanía alimentaria busca que las comunidades controlen su propia producción de alimentos. Las experiencias de economía solidaria muestran que se puede producir para satisfacer necesidades, no para maximizar ganancias.
Cambiar nuestra forma de ver el Antropoceno al Capitaloceno no significa quitar la responsabilidad de cada uno, sino ponerla en su verdadero contexto. Sí, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Pero, sobre todo, debemos organizarnos para cambiar un sistema que convierte la vida en mercancía y el futuro en ganancia.
La crisis climática, entre otras crisis globales, no es un fenómeno natural inevitable. Es el resultado de decisiones humanas tomadas por grupos específicos con intereses específicos. Y si fue creada por humanos, también puede ser resuelta por humanos. Pero solo si nombramos correctamente el problema podremos encontrar las soluciones reales.
- El reloj climático sigue corriendo. Cada día que perdemos debatiendo responsabilidades individuales es un día menos para transformar las estructuras que nos trajeron hasta aquí. Es hora de hablar claro: vivimos en el Capitaloceno, y solo reconociéndolo podremos empezar a construir algo diferente.