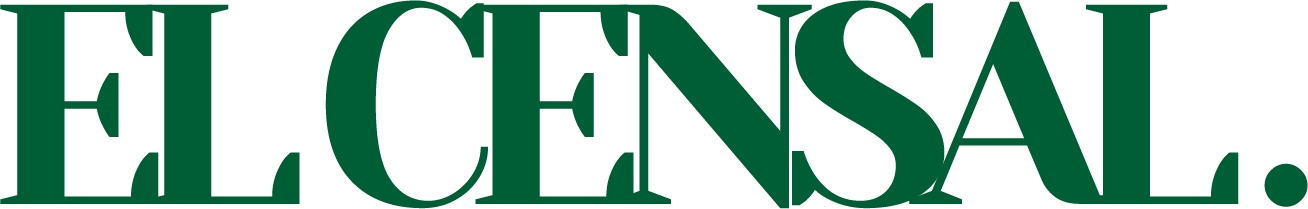Hugo López Rosas
Biólogo con doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Se desempeña como Profesor Investigador en El Colegio de Veracruz y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1) desde 2009.
En el debate público sobre el medio ambiente se ha instalado una idea simplista: que todo se reduce al cambio climático. Se repite que basta con disminuir emisiones para detener huracanes, sequías o inundaciones. Pero esa explicación es incompleta. El calentamiento global es apenas un síntoma de una crisis civilizatoria más amplia, que afecta a los sistemas fundamentales que sostienen la vida.
La obsesión por el dióxido de carbono ha servido para que gobiernos y corporaciones vendan como soluciones de fondo lo que en realidad son medidas cosméticas. Mercados de carbono, campañas de responsabilidad empresarial y discursos sobre “crecimiento verde” generan la ilusión de avance, mientras los procesos vitales siguen deteriorándose: los suelos pierden fertilidad, los océanos se asfixian, la biodiversidad desaparece a un ritmo sin precedentes y los ciclos del agua se alteran de forma irreversible.
La ciencia ha identificado nueve límites planetarios que aseguran la estabilidad del sistema terrestre. Rebasarlos compromete la viabilidad de la vida humana. Hoy se sabe que seis ya fueron superados: biodiversidad, clima, uso del suelo, agua dulce, ciclos de fósforo y nitrógeno, y contaminación química. Estos límites están interconectados: la pérdida de especies reduce la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono; la contaminación agrícola crea zonas muertas en los mares; la degradación de suelos amenaza la seguridad alimentaria. No se trata de un “problema climático” aislado, sino de una crisis que involucra múltiples sistemas al mismo tiempo.
El sargazo en el Caribe es un ejemplo claro. Se suele presentar como un problema estacional del turismo, pero su raíz es global. El uso masivo de fertilizantes en los cultivos de la cuenca del Amazonas llega al Atlántico y provoca procesos de eutrofización que alimentan la proliferación de macroalgas como el sargazo. Las corrientes marinas luego arrastran esas masas hacia las playas de México, el Caribe insular y Florida. Es un desafío internacional que no puede resolverse con respuestas locales, sino con cooperación regional y regulaciones que limiten los agroquímicos y transformen la agricultura hacia modelos menos dependientes de insumos químicos.
Mientras tanto, muchas de las soluciones en boga esquivan el fondo del problema. El comercio de bonos de carbono permite que las empresas sigan contaminando con el pretexto de “compensar”. La geoingeniería promete controlar el clima con tecnologías cuyos efectos pueden ser catastróficos. Incluso a nivel doméstico, se insiste en que cambiar focos o bolsas basta para salvar al planeta, desplazando la responsabilidad hacia los individuos y despolitizando la discusión. Todo ello evita enfrentar el verdadero núcleo del desastre: un sistema económico que depende del crecimiento ilimitado en un planeta finito.
La desigualdad agrava la situación. El 10% más rico del planeta genera casi la mitad de las emisiones por consumo, mientras las comunidades pobres soportan los daños más severos. Se consolidan así “zonas de sacrificio”: territorios indígenas o periferias urbanas donde la salud y el derecho a un ambiente digno son sacrificados en nombre de la rentabilidad. En México, los proyectos extractivos y desarrollos inmobiliarios que destruyen humedales y manglares muestran cómo comunidades enteras son despojadas de sus medios de vida.
El problema no es solo ambiental, también es político y mediático. Se presenta la crisis como un asunto técnico, ocultando que el origen está en el modelo económico. Los medios priorizan espectáculos y celebridades por encima de la devastación ecológica, reduciendo el problema a un mal inevitable. Al mismo tiempo, las élites buscan blindarse, ya sea fantaseando con colonizar Marte o construyendo refugios privados, mientras la mayoría de la población carece de seguridad ambiental mínima.
Pensar alternativas implica cuestionar la idea de crecimiento perpetuo. No basta con maquillar el capitalismo con energías renovables o mercados ambientales. La prioridad es asegurar bienestar dentro de los límites ecológicos. Propuestas como el decrecimiento señalan la necesidad de reducir el consumo en los países más ricos, redistribuir la riqueza, fortalecer los servicios públicos y acortar las jornadas laborales. También resulta esencial reconocer los saberes de pueblos indígenas y comunidades locales, que durante siglos han vivido en equilibrio con la naturaleza. El horizonte debe ser una economía al servicio de las necesidades colectivas, no de la acumulación privada.
El tiempo se acaba. Si no hay acción, los cambios llegarán de manera caótica, probablemente bajo regímenes autoritarios que intenten controlar la escasez con violencia. La disyuntiva no es entre cambio o continuidad, sino entre una transición justa o el colapso. La crisis ambiental no es un accidente: es la consecuencia directa de un sistema que devora la naturaleza y concentra la riqueza. Superarla requiere redefinir el progreso, repensar la producción y el consumo, y decidir cómo repartir los costos y beneficios de la vida común.
La historia muestra que las estructuras injustas no son inmutables: a lo largo del tiempo han sido cuestionadas, resistidas y transformadas. Hoy la urgencia es asegurar condiciones que permitan una vida digna y sostenible para la humanidad y para las demás especies con las que compartimos el planeta. Esa responsabilidad no admite más demora.