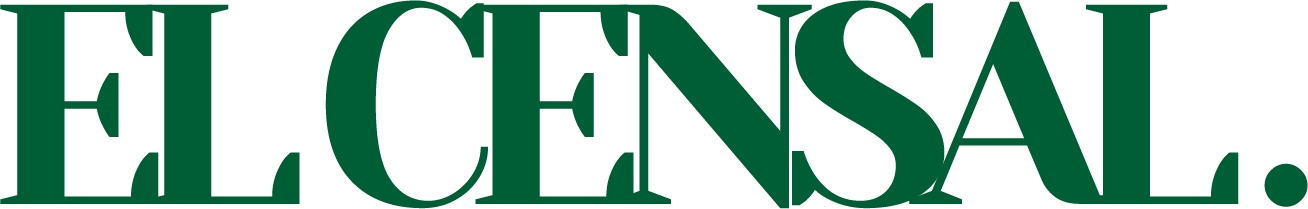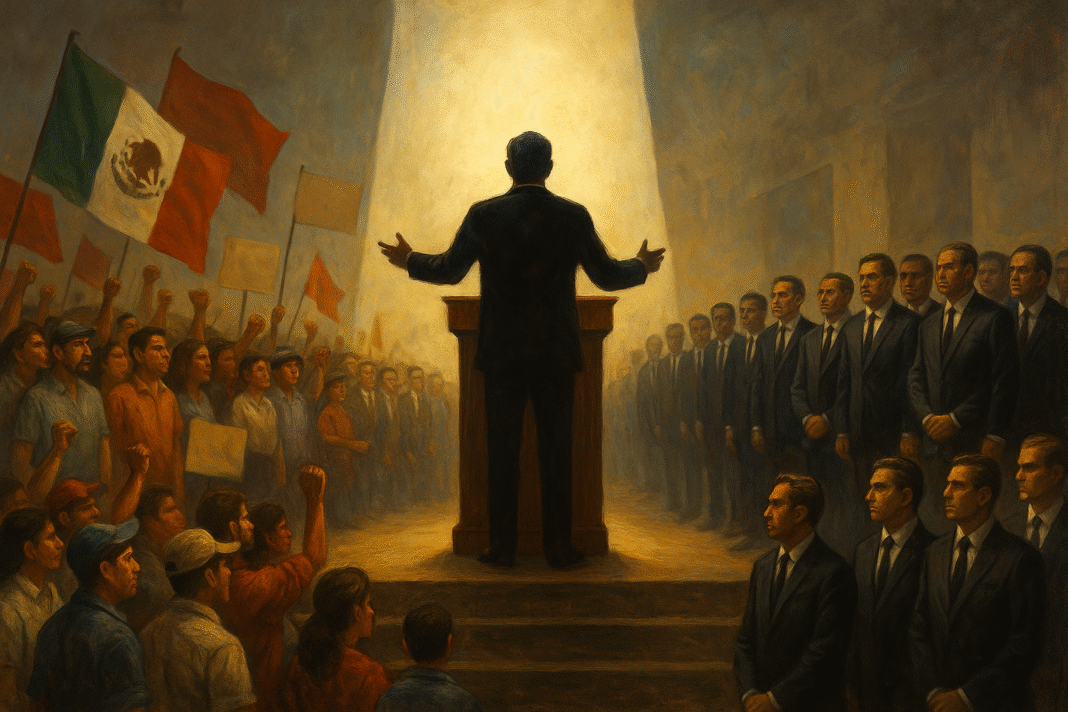Por: Lot Mariam Geronimo Cuevas (Reportera/El CENSAL)
El populismo en México no es un fenómeno reciente ni exclusivo de un solo partido o líder. Forma parte de una tradición política que, desde el siglo XX, ha influido en la manera en que los gobiernos se relacionan con la ciudadanía. Lo que antes eran discursos nacionalistas y políticas redistributivas, hoy se traduce en narrativas que dividen a la sociedad entre “el pueblo” y “la élite corrupta”.
A diferencia de un simple estilo retórico, la ciencia política ha demostrado que el populismo es una categoría analítica con implicaciones profundas. El politólogo holandés Cas Mudde lo define como una “ideología delgada” que carece de un programa consistente y que se adhiere a otras doctrinas, sean de izquierda o de derecha, para ganar legitimidad. México ilustra bien esta definición: sus liderazgos populistas han fluctuado entre el nacionalismo revolucionario del PRI, las políticas sociales de izquierda y las posturas más conservadoras de ciertos movimientos regionales.
Orígenes históricos y raíces populares
En términos históricos, el populismo en México se asocia al cardenismo. Lázaro Cárdenas (1934-1940) aplicó políticas de redistribución de tierras, fortaleció a los sindicatos y expropió el petróleo en 1938. Aquella medida lo consolidó como líder cercano al pueblo, pero también fijó las bases de un presidencialismo fuerte.
El historiador Enrique Krauze, en El poder y el delirio, sostiene que esta tradición desembocó en una cultura política que venera al presidente como intérprete de la voluntad popular. Esta concentración de poder, advierte, suele justificar medidas excepcionales bajo el argumento de representar directamente al pueblo.
Décadas más tarde, el populismo económico de Luis Echeverría (1970-1976) apostó por el gasto público y subsidios masivos. Sin embargo, la falta de planeación derivó en crisis de deuda en los ochenta, mostrando los límites de una política basada más en la popularidad inmediata que en la sostenibilidad económica.
Populismo en la democracia mexicana
La transición democrática del año 2000 no eliminó el populismo. Por el contrario, lo reconfiguró. Según el Latinobarómetro 2023, el 58% de los mexicanos considera que la democracia en el país “funciona mal o muy mal”. Esta percepción de ineficacia abre la puerta a liderazgos que prometen soluciones rápidas y cercanía directa con la ciudadanía.
El caso de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) es paradigmático. Sus programas sociales —como las pensiones para adultos mayores o las becas estudiantiles— han sido altamente populares. De acuerdo con encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de los beneficiarios consideran que estas políticas mejoran directamente su calidad de vida. No obstante, críticos como Krauze o el politólogo Kurt Weyland advierten que el populismo tiende a debilitar instituciones autónomas en nombre de la eficacia popular.
La mirada crítica de los autores
La reflexión intelectual en torno al populismo mexicano es diversa:
- Octavio Paz, en El ogro filantrópico, describió al Estado mexicano como una figura paternalista que otorga beneficios pero limita la autonomía ciudadana. Su advertencia sobre la dependencia de los apoyos estatales sigue vigente.
- Ernesto Laclau, teórico argentino, en La razón populista defendió el populismo como mecanismo legítimo de inclusión política para los sectores marginados. En México, este enfoque ha visibilizado a comunidades indígenas, campesinos y jóvenes.
- Cas Mudde aporta la dimensión comparativa: México comparte con otros países latinoamericanos la lógica de “pueblo contra élite”, aunque con particularidades derivadas de su historia revolucionaria.
La conjunción de estas visiones muestra que el populismo no puede evaluarse solo como amenaza, sino también como oportunidad para ampliar la participación democrática.
Populismo y datos: inclusión frente a polarización
Los datos muestran un panorama ambivalente. Por un lado, el populismo ha aumentado la confianza en los programas sociales. De acuerdo con el INEGI (2024), el 65% de los hogares que reciben transferencias federales se declaran “satisfechos” con el gobierno, frente al 42% de los que no reciben apoyos.
Por otro lado, la polarización es evidente. Según Pew Research Center (2022), México está entre los países latinoamericanos con mayor división política: un 49% de los encuestados considera que quienes piensan diferente son “una amenaza” para el país. Esta fractura social es uno de los efectos más analizados del populismo contemporáneo, donde el adversario político es transformado en “enemigo del pueblo”.
Comparaciones internacionales
Situar a México en perspectiva internacional ayuda a entender su particularidad. Mientras en Argentina el populismo kirchnerista se apoya en la redistribución y el discurso contra el FMI, y en Venezuela derivó en autoritarismo y crisis institucional, en México mantiene una base democrática formal, aunque con tensiones hacia los contrapesos institucionales.
Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias, sostienen que los líderes populistas pueden llegar al poder democráticamente, pero una vez en el gobierno tienden a socavar reglas y normas informales que garantizan la pluralidad. México, con un presidencialismo fuerte y una ciudadanía cada vez más polarizada, comparte riesgos señalados en este tipo de análisis.
Entre legitimidad y riesgo
El populismo, visto desde la ciencia política, cumple una doble función:
- Fortalece la legitimidad al incluir a sectores excluidos y dar voz a demandas ignoradas.
- Debilita el sistema cuando erosiona contrapesos, concentra poder y genera polarización.
La pregunta clave para México es si puede equilibrar esas dos fuerzas. Como escribió Krauze: “el populismo es una tentación permanente en México”.
Conclusión
El populismo en México no es una anomalía, sino un rasgo persistente de su cultura política. La evidencia empírica lo muestra como un fenómeno que responde a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y a la necesidad de inclusión social.
El reto es que esta lógica no derive en exclusión del pluralismo ni en debilitamiento democrático. México está en una encrucijada: puede convertir el populismo en un motor de justicia social sustentado en datos y políticas sólidas, o repetir ciclos históricos de concentración de poder y crisis institucional.
La ciencia política y las encuestas permiten observar que el populismo mexicano no desaparecerá. Su desenlace dependerá de la fortaleza de las instituciones y de la madurez de una ciudadanía que, cada vez más informada, exigirá algo más que discursos: resultados verificables.
Referencias
- Mudde, C. (2004). Populism in the twenty-first century: An illiberal democratic response? American Behavioral Scientist, 52(5), 1–19. https://doi.org/10.1177/0002764203260212
- Krauze, E. (2012). El poder y el delirio. Tusquets Editores.
- Paz, O. (1979). El ogro filantrópico. Fondo de Cultura Económica.
- Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Editorial Taurus.
- Corporación Latinobarómetro. (2023). Informe Latinobarómetro 2023. https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2024. https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2024/
- Pew Research Center. (2022). Political Polarization and the Binational Agenda in Mexico and the United States. https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/07/24/political-polarization-and-the-binational-agenda-in-mexico-and-the-united-states/