Hugo López Rosas
Biólogo con doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Se desempeña como Profesor Investigador en El Colegio de Veracruz y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1) desde 2009.
Vivimos un momento único en la historia del planeta. Los procesos naturales que durante millones de años mantuvieron el equilibrio de la Tierra están cambiando a una velocidad sin precedentes. Estos cambios ocurren de manera simultánea y alteran el funcionamiento de los ecosistemas de formas que aún no comprendemos del todo. A este fenómeno se le llama cambio global, y representa uno de los retos científicos, sociales y éticos más grandes de nuestra época.
El cambio global no se reduce a un clima con temperaturas más altas. Se trata de un conjunto de transformaciones interrelacionadas que afectan los grandes sistemas que sostienen la vida: los ciclos de los elementos químicos, la biodiversidad, los suelos, el agua y la atmósfera. Incluye la pérdida masiva de especies, la alteración de los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, la transformación de los paisajes naturales por actividades humanas, la contaminación generalizada y el avance de especies invasoras sobre ecosistemas naturales. Todos estos procesos están conectados y se refuerzan entre sí, generando efectos acumulativos que alteran la estabilidad ecológica del planeta.
Uno de los síntomas más visibles de este proceso es la pérdida de biodiversidad. Hoy las especies se extinguen a un ritmo entre cien y mil veces mayor que el registrado en épocas anteriores de la historia geológica. Por eso muchos científicos hablan ya de una “sexta extinción masiva”. Este fenómeno no se limita a la desaparición de especies individuales: implica la ruptura de las relaciones ecológicas que mantienen la vida en equilibrio. Al perderse especies clave, se desarticulan las cadenas alimentarias, se interrumpen procesos esenciales como la polinización o la purificación del agua, y se reduce la capacidad de los ecosistemas para amortiguar los impactos del cambio climático.
Los ciclos biogeoquímicos, que son los grandes flujos de materia y energía entre la atmósfera, los océanos, los suelos y los seres vivos, también están siendo alterados. El ciclo del carbono, por ejemplo, ha sido desestabilizado por la quema de combustibles fósiles, lo que provoca el aumento de gases de efecto invernadero y, con ello, el calentamiento global y la acidificación de los océanos. El ciclo del nitrógeno, modificado por el uso masivo de fertilizantes, causa la contaminación de ríos y lagos, la proliferación de algas y la pérdida de oxígeno en los cuerpos de agua. El fósforo, indispensable para el crecimiento de plantas y animales, enfrenta un doble problema: escasez en algunas regiones y exceso en otras, lo que genera desequilibrios difíciles de revertir.
A esto se suma la transformación del paisaje terrestre. Más del 75% de las superficies libres de hielo han sido alteradas por la agricultura, la ganadería, las ciudades y las infraestructuras (por ejemplo: plataformas petroleras, petroquímicas, parques industriales, parques eólicos, campos de paneles solares). Esta expansión ha fragmentado los hábitats naturales, reducido los bosques y humedales, modificado los flujos de agua y alterado incluso el color y la reflectividad de la superficie terrestre, afectando la regulación térmica del planeta. Las especies nativas pierden espacio, las poblaciones se aíslan y su capacidad de adaptación disminuye.
Otro fenómeno asociado es la expansión de especies invasoras. El comercio y el transporte global han permitido que plantas, animales y microorganismos se desplacen con facilidad entre continentes. Muchas de estas especies prosperan en los nuevos entornos, desplazando a las locales y generando una homogeneización de la biodiversidad. Los impactos suelen ser irreversibles: ecosistemas enteros cambian su estructura y pierden funcionalidad.
La contaminación, por su parte, ha alcanzado todos los rincones del planeta. Los microplásticos flotan en los océanos, se acumulan en los suelos y ya forman parte del aire que respiramos. Sustancias tóxicas y metales pesados alteran los procesos biológicos de plantas, animales y seres humanos. Incluso en regiones remotas, como el Ártico, se han encontrado contaminantes transportados por las corrientes atmosféricas y oceánicas.
Estos procesos no actúan por separado. Se combinan y potencian entre sí. El cambio climático agrava la pérdida de hábitats; la acidificación de los mares afecta a las especies que construyen conchas y corales; las invasiones biológicas se aprovechan de los ecosistemas degradados para expandirse. Todo ello forma un sistema de retroalimentaciones que acelera el deterioro ambiental global.
Frente a esta situación, la ciencia también debe transformarse. La ecología clásica, centrada en el estudio de ecosistemas locales y en la idea de equilibrio natural, necesita adaptarse para comprender procesos que operan a escala planetaria. Se requiere una visión integradora que conecte las ciencias naturales con las sociales, y que permita entender cómo las actividades humanas modifican los sistemas de soporte de la vida. Formar profesionales capaces de analizar estos vínculos y proponer soluciones sustentables es una tarea urgente.
En este sentido, instituciones como el Colegio de Veracruz, comprometidas con el desarrollo regional sustentable, tienen la responsabilidad de actualizar sus programas académicos para incluir las perspectivas del cambio global. Esto no solo concierne a los posgrados enfocados en sustentabilidad o ciencias ambientales, sino también a licenciaturas en áreas aparentemente ajenas, como Relaciones Internacionales, donde resulta esencial que los estudiantes comprendan cómo los países negocian acuerdos ambientales globales y cómo estos influyen en las políticas nacionales. De igual modo, en carreras como Ciencias Políticas y Administración Pública, es indispensable que los futuros profesionales conozcan los marcos normativos sobre conservación, manejo de recursos naturales y cambio climático, así como los instrumentos de política pública para su implementación (por ejemplo: el Ordenamiento Ecológico Territorial, las Áreas Naturales Protegidas, las Manifestaciones de Impacto Ambiental). La comprensión ecológica, en este sentido, debe ser un componente transversal de la educación universitaria, pues ninguna disciplina está al margen de los límites planetarios que condicionan el bienestar humano.
El estudio del cambio global exige colaboración entre disciplinas: la ecología debe dialogar con la climatología, la biogeoquímica, la geografía y las ciencias sociales. También requiere el uso de nuevas tecnologías para observar y modelar los sistemas naturales a múltiples escalas, desde los microorganismos hasta el planeta entero. Solo así será posible anticipar los efectos de nuestras acciones y diseñar estrategias de adaptación y mitigación eficaces.
El cambio global no es una amenaza distante. Es el contexto en el que ya vivimos. Define las condiciones del aire que respiramos, del agua que bebemos y de los alimentos que consumimos. Entender sus causas y consecuencias, y actuar en consecuencia, es uno de los mayores desafíos intelectuales y prácticos de este siglo. La ecología, y la ciencia en general, deben responder con una mirada amplia, crítica y comprometida, capaz de contribuir a la construcción de un futuro sustentable para la vida en la Tierra.

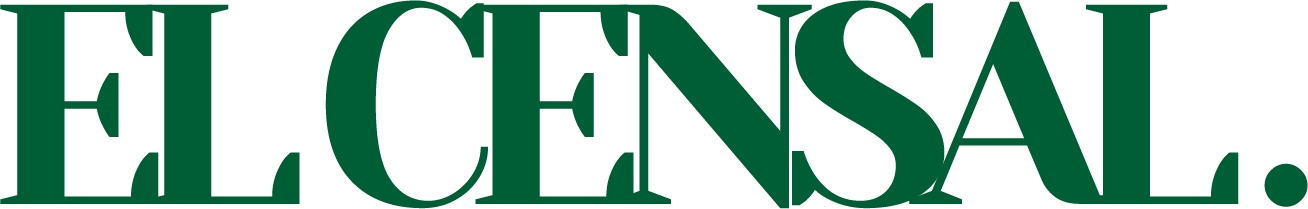


Mi sinceró reconocimiento a su noble, humano y atinado trabajo científico sobre Ecología aplicada, mi estimado y admirado Dr. Hugo Lopez…
Felicidades y muchas gracias por ello…