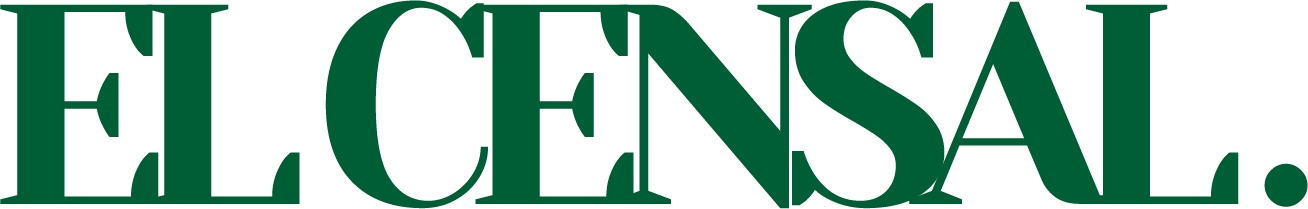Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, especialista en comercio exterior y maestra en economía ambiental. Candidata a doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
“La economía mexicana creció un 1.2% anual en el segundo trimestre de 2025”
“La economía se encuentra por debajo de su meta de crecimiento anual”
“Estas son las proyecciones del crecimiento económico de México según datos de la OCDE”
Cada día vemos en las noticas notas como estas. Estos datos son importantes porque nos dicen si la economía “avanza”, pero ¿Puede una economía estar avanzando, aunque sus ciudadanos no lo sientan así?
Durante gran parte del siglo XX, el progreso se midió a través del Producto Interno Bruto (PIB). Diversos autores como Lewis (1954), Kuznets (1955), Rowstow (1960), entre otros, asumieron que producir más era sinónimo de vivir mejor. El desarrollo era visto como una serie de etapas sucesivas que llevaban a la prosperidad. Hoy se sabe que el crecimiento y desarrollo económico no son lo mismo. Amartya Sen (1999) lo señaló con claridad: “el desarrollo es libertad, no solo acumulación de riqueza”.
El PIB es útil, pero no nos da una imagen completa. Mide lo que se produce, no cómo se vive. No nos dice si los ingresos se están distribuyendo equitativamente, si las personas están sanas, si tienen oportunidades o si pueden disfrutar del fruto de su trabajo. Por eso, aunque los indicadores macroeconómicos muestren mejora, muchos ciudadanos sienten que la vida se ha vuelto más complicada: jornadas extensas, empleos precarios, inflación y poco tiempo para descansar o convivir.
Arturo Escobar (1998), en La invención del Tercer Mundo, indicó que el discurso del desarrollo fue, en gran medida, un relato que justificó la intervención y el control de los países periféricos bajo la promesa del progreso. Por su parte, Esteva (2009) propone pensar en alternativas postdesarrollistas, centradas en la vida digna más que en la mera productividad.
El progreso material puede convertirse en una trampa. Aubert y de Gaulejac (1993) lo explicaron bien: la obsesión por el éxito puede transformarse en agotamiento y malestar. Las sociedades, como las personas, también pueden enfermar si convierten el progreso en una competencia sin fin. Japón acuñó incluso un término para describir sus consecuencias más extremas: karoshi, la muerte por exceso de trabajo. Y no es un fenómeno ajeno a nosotros; basta mirar las cifras de estrés laboral y ansiedad en el país para reconocer que el precio del crecimiento, a menudo, lo pagamos con salud.
Debido a esto, varios países y organismos internacionales han comenzado a medir el bienestar de otra manera. El Índice de Desarrollo Humano de la ONU incorpora educación y esperanza de vida; Bután creó la Felicidad Nacional Bruta, que valora la armonía espiritual y el equilibrio entre trabajo y vida personal; la OCDE promueve el Índice para una Vida Mejor, que incluye seguridad, comunidad y satisfacción personal. Todos comparten una misma idea: no basta con producir más, hay que vivir mejor.
En México, estas ideas se vuelven urgentes. Millones de personas viven entre la incertidumbre laboral y el encarecimiento constante de la vida. Lo que llamamos progreso, a veces, se parece más a una carrera de resistencia: producimos más, descansamos menos; consumimos más, compartimos menos. Jóvenes que estudian y trabajan sin descanso, adultos mayores sin seguridad económica, padres que apenas ven a sus hijos. El costo invisible del crecimiento se refleja en los cuerpos cansados y las mentes saturadas.
La economía no debería ser un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar vidas plenas. No se trata de frenar el crecimiento, sino de orientarlo hacia el bienestar colectivo. Quizá el reto de este siglo no sea alcanzar nuevas cifras, sino redefinir qué entendemos por progreso.