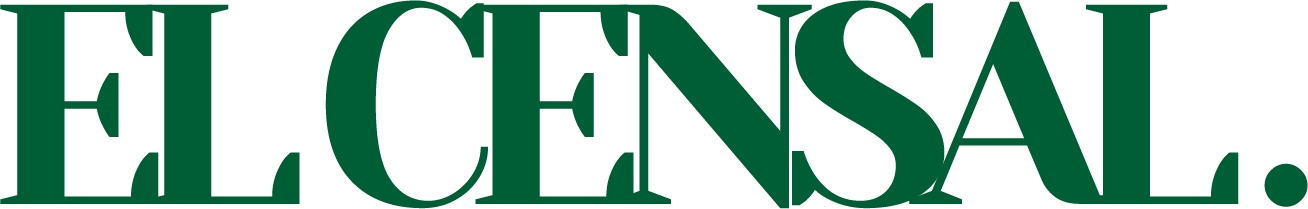Hugo López Rosas
Biólogo con doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Se desempeña como Profesor Investigador en El Colegio de Veracruz y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1) desde 2009.
En el sur de Veracruz, el agua dejó de ser un telón de fondo. Es el eje de la vida cotidiana, de la economía y también de los conflictos que atraviesan la región. Entre las cuencas del Papaloapan y del Coatzacoalcos se superponen ecosistemas de relevancia mundial (manglares, popales, tulares y lagunas costeras) con zonas industriales que concentran concesiones, desvían caudales y desplazan riesgos hacia las comunidades. Lo que durante años se presentó como un “problema técnico” es, en realidad, un asunto político y territorial. Resolverlo exige reorganizar el poder en torno al agua, con reglas claras, medición pública y participación efectiva.
La situación de base es crítica. El Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), tercer complejo de humedales más grande del país y Sitio Ramsar desde 2004, sustenta pesca, ganadería, agricultura y una rica biodiversidad que incluye manatíes, cangrejos azules y tortugas de agua dulce. Pero convive con la expansión agropecuaria, la contaminación por agroquímicos, la construcción de obras hidráulicas y la presión de la industria petrolera. Los efectos son visibles: acuíferos contaminados con coliformes, algunos ya salinizados, y comunidades sin acceso a redes formales de agua y alcantarillado. Entre 1976 y 2010, la superficie de manglar del SLA disminuyó de 211.5 a 148.9 km². Aunque se han iniciado reforestaciones, otros humedales siguen sin protección. En sedimentos y moluscos se detectan metales pesados, persisten pesticidas prohibidos y se reporta presencia de microplásticos en las playas del centro del estado. En las localidades sin saneamiento, aumentan las enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y oculares, signo inequívoco de una crisis sanitaria vinculada al agua.
Las cifras sobre “cobertura” no reflejan la realidad. Aunque Veracruz reportó un 91.3% de cobertura de agua en 2020, más de 700 mil personas siguen sin acceso a agua potable. Cuando se mide la experiencia real de los hogares con el índice HWISE[1] incluido en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la región Centro muestra niveles de inseguridad hídrica de 15.7% en 2021 y 15.6% en 2022, con interrupciones frecuentes, mala calidad del suministro y preocupación constante. No se trata de una excepción, sino de una condición estructural que afecta a millones de hogares, con consecuencias directas sobre la salud y el bienestar.
En la cuenca del Coatzacoalcos, la tensión adopta otra forma: alta demanda industrial, deterioro ambiental acumulado y un marco legal que ya reconoce los límites ecológicos. El Decreto de Reserva Parcial de Agua de 2018 declaró de utilidad pública garantizar durante 50 años volúmenes para consumo doméstico y para mantener caudales ambientales. Ese es el umbral mínimo: sin caudal ecológico no hay pesca, no hay control de inundaciones ni equilibrio estuarino. El despliegue del Corredor Interoceánico (CIIT) sólo será compatible con ese piso si la industria asume sus costos ambientales y respeta el orden jerárquico del uso humano y ecológico. Hoy, el 67.2% del agua concesionada en la subregión Coatzacoalcos se destina a la industria, frente a un 18.3% para el uso urbano y 12.1% para el agrícola. El acuífero costero ya muestra déficit e intrusión salina, y se proyecta un aumento del 35% en la demanda industrial asociada al CIIT. Si este sesgo no se corrige, el déficit se convertirá primero en cortes de agua y después en conflicto social abierto.
El problema del agua no es técnico ni abstracto: atraviesa la vida cultural y simbólica del Papaloapan y del SLA. Tlacotalpan, reconocida por la UNESCO, y los humedales declarados por Ramsar encarnan un patrimonio biocultural donde el río es sustento, identidad y memoria. La pesca y la agricultura han tejido comunidades por generaciones. Ese patrimonio no es un recurso decorativo, sino una “infraestructura viva” que mitiga los efectos climáticos y sostiene economías familiares. Desatenderlo equivale a desmantelar la resiliencia que el territorio ha construido.
De este diagnóstico se desprende una idea central: la paz hídrica no es un lema, sino un arreglo institucional que redefine prioridades y las vuelve obligatorias. Para alcanzarla, tres elementos son indispensables. Primero, una autoridad de cuenca con representación social efectiva y atribuciones reales para asignar agua, vigilar su calidad y sancionar las descargas contaminantes. Segundo, caudales ecológicos con indicadores públicos y verificación independiente, vinculados directamente al régimen de concesiones. Tercero, la restauración de humedales entendida como política económica territorial —no como proyecto ambiental aislado— financiada mediante mecanismos que remuneren los servicios ecosistémicos gestionados localmente.
El marco normativo y el conocimiento técnico ya ofrecen bases para avanzar. Diversas propuestas plantean actualizar la Ley de Aguas Nacionales para establecer la prioridad del derecho humano al agua sobre los usos comerciales, definir caudales mínimos obligatorios y crear reservas hídricas comunitarias bajo administración indígena. Se han delineado mecanismos de participación social en los consejos de cuenca, procedimientos de consulta vinculante y la posibilidad de un tribunal especializado en controversias socioambientales. El punto de partida no es el vacío, sino un conjunto de herramientas que aún requieren voluntad política para hacerse efectivas.
La agenda mínima es concreta y verificable: ordenar el territorio por cuencas y condicionar cualquier expansión industrial al cumplimiento del Decreto de Reserva; garantizar la trazabilidad de las descargas mediante auditorías independientes; promover alfabetización hídrica y monitoreo comunitario que cierren la brecha entre cobertura estadística y acceso real a agua segura. Con estos mínimos, el sur de Veracruz puede compatibilizar la industria, la pesca y el turismo cultural sin comprometer su base ecológica. Sin ellos, el costo recaerá en los más vulnerables: comunidades ribereñas, pescadores y trabajadoras que ya cargan con bidones y enfermedades derivadas del agua contaminada.
El sur de Veracruz necesita un pacto hídrico que reconozca lo esencial: el agua no es un insumo más, sino el límite físico que estructura la economía y la condición que hace posible la vida en común. En un territorio que se define a la vez como puerto, corredor y paisaje cultural, reconocerlo no divide: establece reglas. Y cuando existen reglas compartidas, también puede existir futuro.
[1] El índice HWISE (Household Water Insecurity Experiences Scale, por sus siglas en inglés) es una escala que se incluyó en la ENSANUT de México para evaluar las experiencias de los hogares en relación con la inseguridad en el acceso al agua.