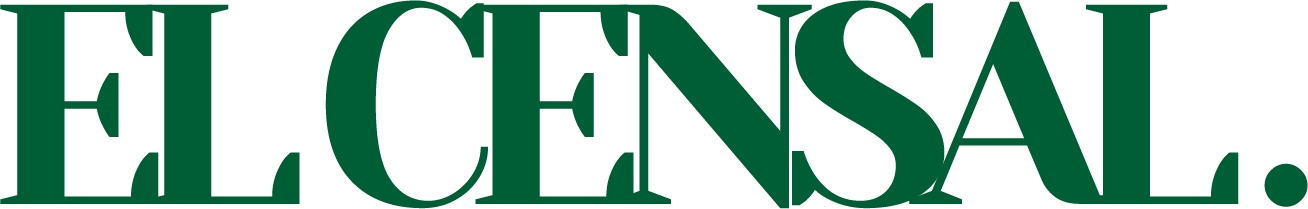Lot Mariam Geronimo Cuevas
IG: mariam.lg
substrack: mar1503
Cada año, cuando se acerca el Día de Muertos, las redes se llenan de altares. Pero últimamente, los altares ya no parecen altares: parecen catálogos. Fondos blancos, velas beige, flores dispuestas con simetría milimétrica. Ofrendas pulcras, sin ruido, sin exceso, sin esa vida que siempre tuvo la muerte mexicana.
Y pienso: ¿en qué momento el minimalismo también quiso colonizar a los muertos?
El altar no nació como objeto decorativo, sino como respuesta. Fue la forma en que los pueblos mexicanos resistieron las imposiciones coloniales, apropiándose del símbolo para hacerlo suyo. En él cabía todo: el copal y la cruz, el mole y el retrato, el barro y el plástico. No había contradicción, porque el altar era el espejo del país: un territorio de mezcla, de sincretismo, de historia viva.
El Día de Muertos no se pensó solo para ser fotografiado, sino para ser sentido. No se mide en proporciones ni en combinaciones cromáticas: se mide en afecto, en memoria, en la manera en que cada objeto —una taza, un rebozo, un cigarro— habla del ausente. Por eso su fuerza está en el exceso, en esa estética que desborda los límites del “buen gusto”. Porque recordar también es revolver, y amar también es desordenar.
Pero algo cambió. En los últimos años, la lógica del “menos es más” comenzó a infiltrarse en todos los espacios, incluso en los sagrados. El minimalismo, disfrazado de neutralidad, empezó a decirnos cómo debía verse la memoria: blanca, limpia, silenciosa.
Y detrás de esa neutralidad hay un discurso. La estética nunca es inocente: es una forma de poder. En ese altar blanco, curado para Instagram, sin papel picado ni veladora chorreada, hay una aspiración de clase que busca domesticar lo popular. Es la misma lógica que transforma la comida callejera en “street food” y las fiestas patronales en “experiencias culturales”: un intento de hacer digerible lo que nació para incomodar, para oler, para sonar.
El minimalismo vende la ilusión de pureza, pero en un país como México, la pureza es una ficción peligrosa. Quien limpia el altar, limpia también la historia. Quien elimina los colores, elimina los cuerpos que los sostuvieron. Blanquear la ofrenda es blanquear la memoria: es quitarle al Día de Muertos su raíz mestiza, indígena y popular, para convertirlo en un producto exportable, presentable, con potencial turístico.
Y sin embargo, en los hogares comunes, en los barrios, en los pueblos, la resistencia sigue. Las ofrendas siguen siendo un caos hermoso de colores imposibles, de fotos arrugadas, de objetos que ya no se usan pero que nadie se atreve a quitar. Esos altares son política pura: un recordatorio de que la cultura viva no necesita permiso ni curaduría. Que la muerte, cuando se celebra desde la tradición, también es una forma de decir “seguimos aquí”.
Por eso vivir en el meximalismo no es una excentricidad, es un posicionamiento. Es entender que el exceso no es defecto, sino lenguaje. Que el ruido, el color y el desborde son nuestra manera de desafiar la narrativa global que nos quiere uniformes, limpios, homogéneos.
El meximalismo es una respuesta: una defensa del caos como identidad. Es el altar que no cabe en el algoritmo. Es el pan de muerto sobre la mesa junto al refresco, la flor marchita sobre el mantel de plástico, la foto impresa en papel bond. Es una estética que no busca aprobación, sino permanencia.
Mientras algunos prefieren altares blancos, asépticos y silenciosos, otros seguimos levantando ofrendas desbordadas, olorosas y ruidosas. No porque queramos aferrarnos al pasado, sino porque entendemos que el futuro también se construye desde el ruido y el color. Que recordar no es decorar: es convocar. Y que los muertos no vuelven por el diseño, sino por el amor que se reconoce en la ofrenda.
El Día de Muertos no es una tendencia ni una oportunidad de branding nacional: es un lenguaje profundo de la memoria mexicana. Y nuestra memoria no es beige, ni neutra, ni discreta. Nuestra memoria tiene color, olor y ruido.
Así que, aunque el mundo nos quiera pulcros y callados, seguiremos llenando las ofrendas de papel picado, azúcar, flores, mole y vida. Porque hasta la muerte, en México, sabe que la dignidad está en no blanquearse.