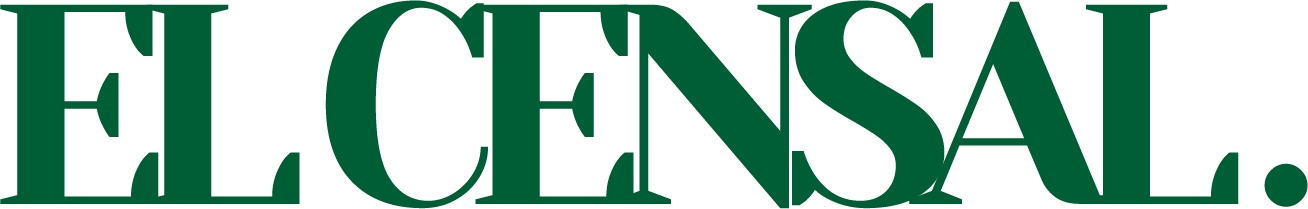Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, especialista en comercio exterior y maestra en economía ambiental. Candidata a doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
En años recientes, el país ha experimentado una serie de fenómenos climáticos que se han vuelto cada vez más habituales, intensos y costosos. Se han registrado temperaturas record, muy por arriba del promedio global establecido en el Acuerdo de Paris; sequias que han provocado el desecamiento de ríos, la afectación de mantos freáticos, incendios forestales y la muerte de especies; lluvias intensas que han provocado inundaciones urbanas, huracanes y otros fenómenos como la perdida de bosques, el surgimiento de enfermedades y la disminución de la extensión de glaciares.
Todas estas problemáticas conllevan serias consecuencias económicas y sociales, en particular para las áreas más desprotegidas. Estos fenómenos “naturales” tienen causas profundamente económicas. El discurso predominante ha tratado el cambio climático como una inquietud ecológica que está vinculada a la agenda mundial. No obstante, también es un asunto económico ya que destruye infraestructura, presiona las finanzas, interrumpe la actividad productiva, eleva los costos de salud pública, debilita la competitividad regional al reducir la inversión extranjera y agudiza la desigualdad económica.
Investigaciones de Banco mundial, calculan alrededor de 20 mil millones de dólares anuales en costos para América Latina de estos fenómenos. México ocupa la posición número 9 entre los países más vulnerables de la región.
Para ilustrar estos gastos, por ejemplo, las inundaciones en Tabasco y Chiapas en 2007 causaron pérdidas de 500 mil millones de pesos, mientras que el huracán Otis en 2023 estimó un costo de más de 16 mil millones de pesos. Aproximadamente 58 millones de dólares de daños se producen anualmente en América Latina.
Esto es relevante ya que lo hogares más vulnerables son quienes menos contribuyen al cambio climático y el deterioro ambiental, pero también son los más afectados. La pérdida de viviendas, de cultivos, de días laborales, se traduce a un empobrecimiento paulatino y estructural.
Sumado a esto, se han debilitado instituciones propias de la política ambiental mexicana. Dependencias como SEMARNAT, PROFEPA y CONANP sufrieron recortes presupuestales, reduciendo su capacidad operativa y de vigilancia. Con respecto a la mitigación, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), desaparecido en 2021, era un instrumento financiero que brindaba recursos para atender emergencias.
La inversión pública en infraestructura adaptativa (sistemas urbanos sostenibles, infraestructura hídrica, etc.), los sistemas de alerta temprana y seguros ante catástrofes sigue siendo baja.
En materia legislativa, a pesar de contar con la Ley de Transición Energética y estrategias climáticas, los objetivos ambientales quedaron subordinados a las reformas estructurales, particularmente la energética.
Hay algunas alternativas de financiación factibles para combatir la crisis climática: presupuestos ecológicos, fondos soberanos climáticos, y sistemas de aseguramiento público-privado pueden resultar beneficiosos. No obstante, además de estas sugerencias, se requiere una transformación de perspectiva. Es necesario comprender que la política económica debe estar orientada a la adaptación, no considerarla un desembolso extraordinario, sino que se interprete como una inversión estratégica de largo alcance. Esta inversión es esencial para salvaguardar el crecimiento, disminuir las inequidades y asegurar el bienestar.
No es cuestión solo de evitar pérdidas económicas. Se trata también de analizar cómo se distribuyen esas pérdidas ¿Seguiremos dejando que las comunidades rurales, los pueblos costeros y los trabajadores informales asuman estos costos? El cambio climático no es un asunto que le atañe solo a los ambientalistas, es una cuestión estructural que requiere la participación de todos.
Como indica Estrada (2022), el cambio climático supone un reto de una complejidad considerablemente superior a otros desafíos medioambientales actuales. Está envuelto por profundas incertidumbres, impactos al mismo tiempo intensos y dolorosos, y espacios temporales tan extensos que superan la habilidad de reacción de los sistemas políticos, las instituciones y la sociedad en general. Combatir esta crisis requiere vencer una ceguera que obstaculiza actuar con una visión de largo alcance.
Superar esta ceguera es, quizá, la tarea más urgente de la economía.