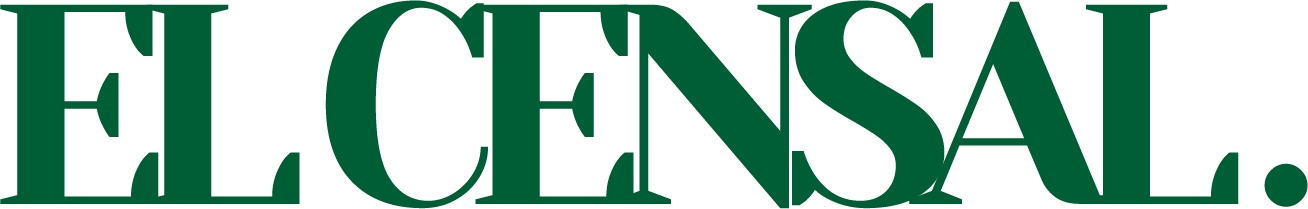David Quitano Díaz
Los problemas no vienen a obstruir, sino a instruir
Bryan Tracy
Desde una perspectiva que combina la economía, el derecho y la gestión de políticas públicas, el último informe Latin America and Caribbean Regional Economic Report (LACER) del Banco Mundial titulado “Emprendimiento Transformador para el Empleo y el Crecimiento”) es una radiografía cruda de nuestra parálisis.
Mientras la región lucha por consolidar un crecimiento mediocre—proyectado en apenas 2.3% para 2025—y batalla la “última milla” de una inflación persistente, el documento apunta a un diagnóstico estructural profundo, relativo a nuestra incapacidad crónica para innovar y adaptar tecnología.
El problema central, según el Banco Mundial, es la escasez de “emprendedores transformadores”.
Este diagnóstico presenta una paradoja que, como analistas, debemos desentrañar. América Latina parece ser una región de emprendedores natos. Tenemos altas tasas de autoempleo y una actitud favorable hacia la creación de empresas. Sin embargo, el informe nos obliga a dejar de lado el romanticismo, para que no sigamos confundiendo: supervivencia con dinamismo.
El análisis económico del informe es tajante al diferenciar “dos mundos”. Por un lado, está el mundo de la subsistencia, la gran mayoría de nuestros “emprendedores” son, en realidad, microempresarios por cuenta propia, con bajo nivel educativo y operando en la informalidad. Este sector no es un motor de crecimiento; es un refugio.
Como señala el informe, estas personas no tienen interés en expandirse y, dadas sus cualificaciones, perciben este trabajo como igual o mejor que un empleo asalariado formal. Es una solución de empleo, no una fuente de productividad.
Por otro lado, está el mundo transformador, el grupo que nos falta: emprendedores con educación superior, capacidad de gestión y ambición de innovar y escalar. Son ellos quienes crean empleos de calidad y agregan valor. En América Latina, este grupo es peligrosamente pequeño.
Me parece importante, que “política pública” o más bien las “acciones de los gobiernos” han fracasado sistemáticamente al tratar a ambos mundos por igual, creyendo que reducir costos de registro convertiría mágicamente a un microempresario de subsistencia en un innovador tecnológico.
Aquí es donde la perspectiva jurídica y regulatoria se vuelve indispensable. Los pocos emprendedores transformadores que tenemos no operan en el vacío; operan en un ecosistema que, en lugar de impulsarlos, los castiga. El muy interesante informe identifica dos cuellos de botella críticos, la falta de crédito y la escasez de talento.
Ambos están profundamente arraigados en nuestro deficiente andamiaje legal e institucional. Desde el punto de vista del derecho, los mercados financieros de la región son superficiales no por falta de capital, sino por falta de certeza jurídica.
El informe lo detalla, que hacer cumplir un contrato en América Latina es dramáticamente más costoso y lento que en la media de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); nuestros procesos de insolvencia son ineficientes, toman más tiempo y las tasas de recuperación para los acreedores son ínfimas; y, en general, los derechos de los acreedores son débiles.
Cuando un inversor no tiene garantías legales de que puede recuperar su dinero o hacer valer un contrato, el riesgo se dispara y el crédito desaparece. No es un problema de finanzas, es un problema de Estado de Derecho.
Finalmente, desde la visión de las políticas públicas, el informe resalta dos fallas mayúsculas de gestión gubernamental. Primero, el déficit de capital humano. No se trata solo de que la calidad educativa general sea baja, sino que fallamos estratégicamente en generar las habilidades que el emprendimiento transformador demanda graduados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM) y capacidades gerenciales avanzadas. Segundo, las rigideces regulatorias. Aun si una empresa encuentra talento, contratarlo es un campo minado.
Las regulaciones laborales, aunque bien intencionadas, imponen costos de despido que se encuentran “entre los más altos del mundo“, desincentivando la contratación formal. Si a esto sumamos cargas tributarias corporativas altísimas y subsidios a la innovación que, irónicamente, favorecen a las empresas ya establecidas y no a las nuevas, el resultado es un entorno hostil para la innovación.
Puede suceder que estos temas no se encuentren en la agenda pública, por tanto, el informe del Banco Mundial es un llamado urgente a cambiar de enfoque. La prospectiva para América Latina es clara: si no actuamos, seguiremos estancados. Como economista, la lección es que debemos focalizar los incentivos en la calidad y la productividad de las empresas, no en la cantidad de registros.
Para mejorar, esto, debemos echarnos a la tarea de configurar reforma institucional profunda. Necesitamos tribunales mercantiles eficientes, leyes de quiebra modernas que equilibren la protección al empresario con la del acreedor, y un entorno contractual predecible. Desde las políticas públicas, la misión es doble: una revolución en la educación técnica y CTIM, y la valentía para modernizar las regulaciones laborales y fiscales que hoy ahogan a quienes emprender.
América Latina debe dejar de celebrar su espejismo de “emprendimiento” de subsistencia y empezar a construir, con seriedad jurídica y estrategia económica, el ecosistema que nuestros verdaderos agentes de transformación necesitan para competir y ser sostenibles en el tiempo.