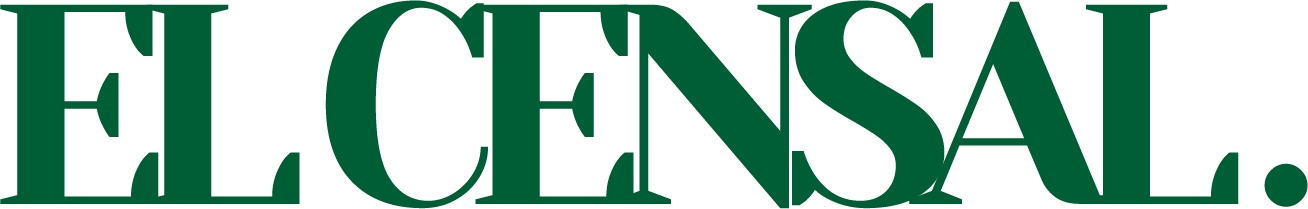Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, Especialista en Comercio Exterior, Maestra en Economía Ambiental y Doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
Se puede entender a la transformación tecnológica como un proceso de cambio estructural en la economía impulsado por la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, el big data y la biotecnología. Esta transformación implica la integración de tecnología, conocimiento y organización social en nuevos modelos productivos.
La “cuarta revolución industrial” (termino que popularizó Klaus Schwab en 2016), describe este momento que vivimos donde la tecnología integra lo material, lo virtual y lo humano en un mismo sistema interconectado. Esta nueva etapa no solo introduce herramientas, sino que redefine el papel del ser humano en el sistema económico.
El cambio tecnológico plantea diversos desafíos: el riesgo de exclusión laboral, la necesidad de nuevas competencias educativas y la urgencia de repensar el valor del trabajo en una economía donde las máquinas también aprenden. Más que una revolución técnica, es una revolución cultural y ética, que obliga a repensar las políticas laborales y educativas para una transición más justa e inclusiva.
México no es ajeno a esta transformación. Por ejemplo, en el norte del país, diversas plantas automotrices operan con líneas de ensamble robotizadas, en el sector financiero diversos bancos utilizan inteligencia artificial para analizar riesgos crediticios y atender clientes a través de chatbots. Los centros logísticos de Amazon y Mercado Libre en el Estado de México, manejan sistemas automatizados de clasificación que gestionan miles de paquetes. En el campo, empresas agrícolas incorporan drones y sensores de humedad para controlar el riego y reducir costos de producción.
La revolución tecnológica no impacta de manera homogénea. De acuerdo con estimaciones de la OCDE, alrededor del 30% de empleos en América Latina podrían automatizarse en los próximos años. En México, los sectores más expuestos son la manufactura, la administración y el comercio, donde las tareas repetitivas y rutinarias pueden ser fácilmente sustituidas por software o robots. En contraste, miles de micro y pequeñas empresas (que representan el 90% del total de empresas en el país) siguen dependiendo del trabajo manual y de una economía informal sin acceso a tecnología o capacitación.
Esta brecha tecnológica agudiza las desigualdades históricas y crea un nuevo tipo de exclusión: la exclusión digital. Entonces, la pregunta no es si la automatización llegará, sino quién podrá participar de esta nueva economía y quién quedará fuera del modelo productivo.
Ya que la automatización modifica la demanda laboral, la educación debería ser un elemento clave para la adaptación. Sin embargo, el sistema educativo en México enfrenta diversas problemáticas como la baja calidad educativa, la deficiencia en infraestructura, de desigualdad de acceso y la necesidad de una mejor formación y desarrollo docente.
Para transitar hacia un modelo de trabajo más resiliente, es indispensable repensar la educación desde la economía del conocimiento. La enseñanza debe actualizarse con contenidos de programación, análisis de datos y robótica; pero también con formación ética y humanista. No se trata solo de “preparar para el empleo”, sino de formar para convivir con la tecnología sin perder la dimensión humana del trabajo.
El futuro laboral no amenaza a todos por igual. Las mujeres, enfrentan un doble desafío: la falta de acceso a capacitación tecnológica y la persistencia de un trabajo no remunerado que limita su incorporación plena al mercado.
Del mismo modo, los jóvenes sin acceso a conectividad o educación digital quedan fuera de los nuevos empleos emergentes, mientras que los trabajadores mayores difícilmente encuentran oportunidades para reentrenarse.
La automatización, en teoría, libera tiempo y recursos. En la práctica, puede generar desempleo estructural y precarización si no se acompaña de políticas públicas adecuadas. La historia económica nos ha enseñado que cada revolución industrial ha creado nuevos oficios, pero también ha destruido los viejos. La diferencia ahora es la velocidad: nunca antes la tecnología había avanzado tan rápido y con tan poca preparación institucional.
El trabajo seguirá siendo una dimensión esencial de la identidad y la dignidad. Pero para que así sea, debemos actualizar no solo nuestras herramientas, sino también nuestra visión del progreso. Si la productividad aumenta a costa de la exclusión, no estaremos hablando de desarrollo, sino de eficiencia sin justicia.