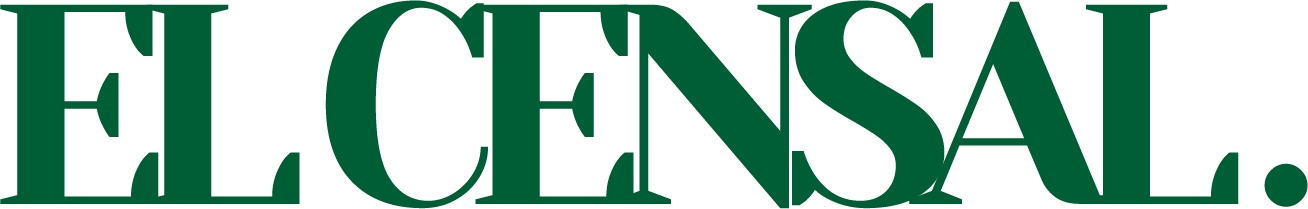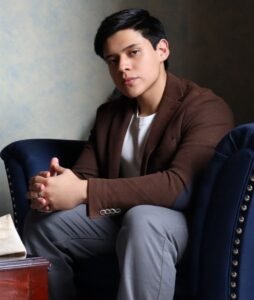Román Humberto González Cajero
¿Podemos seguir creyendo en el Derecho?
Aquel modelo que por años pareció otorgar cierta “seguridad” al pueblo mexicano, hoy nos resulta desconocido, lastimado.
Y con justa razón: ¿cómo confiar en una realidad que se nos pinta ordenada, justa y verdadera, cuando la experiencia cotidiana está marcada por el caos, la intranquilidad y el engaño?
Durante generaciones, nuestros antepasados confiaron en el Derecho como el tejido que mantenía unida la convivencia pacífica entre los hombres.
Pero lo que no reconocemos es que ese tejido, a veces, está presente y, en otras, simplemente se desvanece.
Las leyes se convirtieron en acuerdos de fe: promesas de seguridad y equilibrio a cambio de nuestra obediencia.
Y como toda ficción bien escrita, necesitan que el público crea en ellas para poder funcionar.
La idea de que “la ley es igual para todos” no es más que una metáfora.
La ley puede variar, cambiar o incluso ausentarse.
El Derecho ya no parece una herramienta para vivir en paz y armonía, sino un arma engañosa de la cual se abusa y se moldea a conveniencia.
El mismo texto que protege, castiga; el mismo artículo que promete igualdad, legitima desigualdades.
El Derecho, como toda ficción, depende de un buen autor, capaz de convencer al público, de hacerlo seguirlo y aceptarlo.
Las normas dejaron de emanar de una verdad social universal para convertirse en meras satisfacciones del poder y del control.
Por eso, cada época, cada gobierno, cada gabinete, reescribe su propia moral jurídica y la presenta como única e irrebatible.
La ley, más que un espejo de la realidad social, se tornó en una narrativa del Estado sobre cómo debemos vivirla.
El jurista Hans Kelsen afirmaba que el Derecho se legitima por su propia estructura, no por su moralidad.
Pero incluso esa supuesta neutralidad es otra ficción elegante: el Derecho nunca es neutro; siempre favorecerá una determinada visión del mundo.
Cada reforma, cada artículo, cada sanción o derogación es una declaración política más: “esta es nuestra visión del Derecho, acéptenla o estén en nuestra contra”.
Porque —según los autores de turno—, ¿quién mejor que ellos para decidir qué es lo mejor para el pueblo?
Esto no debería sorprendernos.
La reforma judicial, la reforma a la Ley de Amparo, son solo el inicio de una seguidilla de eventos ya anticipados.
Pero, ¿qué se le puede exigir a un país tan cambiante como México?
Las leyes no nacen del consenso puro, sino del conflicto que se logra disimular.
Cuando un gobierno cambia, no siempre busca mejorar el presente, sino crear su propio relato moral.
Y cuando el Derecho deja de reflejar la realidad, deja de ser creído.
Por eso ya no nos sorprenden la injusticia, la discriminación ni la violencia: se han vuelto costumbre, parte de la rutina diaria, tan común como el café por las mañanas.
En México, tenemos un marco jurídico robusto, progresista, lleno de principios y derechos humanos reconocidos, pero también cárceles saturadas, expedientes archivados y personas inocentes privadas de su libertad.
El papel dice una cosa; la realidad, otra.
La distancia entre lo que el Derecho proclama y lo que la sociedad vive es el punto exacto donde nuestra estructura social se fractura.
Las formalidades, las audiencias, el debido proceso y las notificaciones conforman una liturgia diseñada para mantenernos creyentes del sistema.
El Derecho no debería imponerse mediante la fuerza, pues esta debe ser siempre el último recurso.
La justicia en México se teatraliza para que parezca justa, aunque muchas veces solo sea una representación.
Sin embargo, el problema no es que el Derecho sea una ficción.
El problema es que olvidamos lo que realmente es, o peor aún, que nunca nos hemos detenido a reflexionar qué entendemos por Derecho.
Creemos que basta con escribir una norma para transformar la realidad, cuando, en verdad, lo jurídico no crea la realidad: apenas la sueña.
El Derecho debería ser una obra colectiva en constante evolución, no un dogma inamovible.
Desde una perspectiva de los derechos humanos, reconocer el carácter ficcional del Derecho no lo debilita: lo humaniza.
Nos recuerda que la justicia no debe escribirse, sino construirse —empezando por uno mismo—.
Y que una buena ley es aquella que reconoce su imperfección, su sensibilidad y sus límites.
El mayor desafío jurídico de nuestro tiempo no es redactar nuevas normas que nos protejan, sino recordar que ninguna ley puede sustituir la conciencia moral.
Porque un papel puede decir “igualdad”, pero el mundo no siempre sabe leer.
Y si la justicia existe, no será por la letra de la ley, sino por la verdad que estemos dispuestos a sostener, incluso frente a sus carencias.
El Derecho como ficción no es solo una crítica: es una advertencia.
Una advertencia sobre la realidad mexicana, sobre lo que vendrá.
Ya no se trata de gobiernos ni partidos políticos, sino del pueblo y de la sociedad que estamos creando y educando.
Porque toda obra necesita revisión, toda ficción, un nuevo autor, y todo autor, una musa que lo inspire.
Tal vez ha llegado el momento de reescribir nuestra propia ficción.