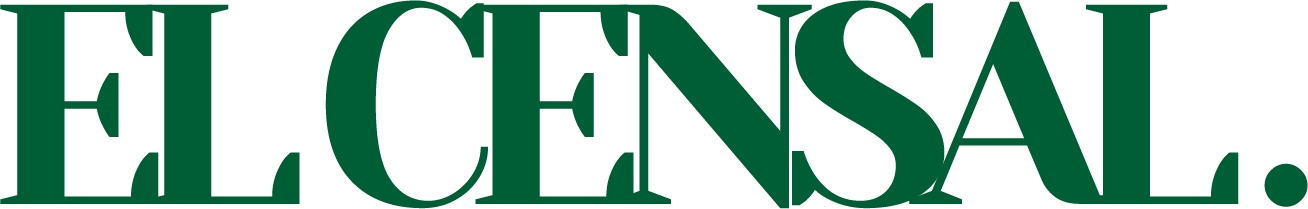Román Humberto González Cajero
Cuando somos jóvenes se nos dice que somos dueños de nuestro futuro, que en nosotros yacen las posibilidades de que este país avance y mejore; que somos quienes cambiarán el rostro de México. Y no es que esta generación sea apática o desinteresada por el mañana. Al contrario: la realidad resulta tan aterradora que paraliza. Pensar en un país donde las oportunidades escasean, donde el nepotismo es una constante y el acceso al capital está limitado, se vuelve demoledor para una generación a la que se le arrebatan las esperanzas o se le vende la idea de que la solución yace fuera de aquí, empujándola más a huir que a intentar dejar una huella en su territorio de origen.
No es cobardía abandonar un lugar del que sabes que o logras salvarte, o terminas hundiéndote con él. La verdadera cobardía sería no intentar, al menos, encender un destello que demuestre que el cambio es posible. Sin embargo, el discurso tendencioso que insiste en catalogarnos como “la generación más débil” solo fomenta un cúmulo de ideas que continúan limitando el deseo de transformar la realidad mexicana. Y seamos realistas: los políticos nunca fueron —ni serán— la solución para un país tan manchado por la corrupción. La salvación no puede provenir de quienes produjeron el daño que hoy se pretende corregir.
La verdadera salvación está en las ideas nuevas, incluso revolucionarias. Sin embargo, preferimos depender de soluciones externas, convencernos de que todo está afuera, cuando nadie conoce mejor las limitaciones y posibilidades de un territorio que quienes lo habitan. Porque cuando un discurso se repite lo suficiente, tarde o temprano el oyente comienza a dudar de su veracidad.
Los jóvenes no necesitamos juicio, desconfianza ni descalificación. Necesitamos oportunidades reales, innovación y respaldo.
Esta generación no marcha esperando que todo cambie de inmediato; marcha para no desaparecer por completo. No exige grandes utopías: exige lo mínimo, no ser ignorada. Y, aun así, muchas veces, ni eso obtiene.
Se nos acusa de vivir al día, de no planear, de no comprometernos con proyectos a largo plazo. Pero ¿cómo planear un futuro en un país donde el presente es incierto? ¿Cómo comprometerse cuando las oportunidades parecen beneficiar siempre a los mismos sectores? La precariedad ya no es solo económica; es más profunda y devastadora: es una precariedad existencial.
Y, sin embargo, esta generación no está perdida. Está anestesiada. Ha aprendido a minimizar el dolor que provoca pensar en un país al que se quiere ayudar, cambiar y conducir hacia el desarrollo, y no hacia el estancamiento reiterativo en el que México parece atrapado. Los jóvenes no dejaron de creer: cambiaron su forma de mirar el mundo.
Ya no esperan nada del Estado; construyen sus propias certezas.
Ya no confían en discursos; confían en experiencias.
Ya no idealizan el futuro; aprenden a moverse dentro de la incertidumbre.
El costo de esto es profundo, tanto social como personal. Vivir sin expectativas puede funcionar como un mecanismo de defensa, pero también puede convertirse en una resignación peligrosa. Cuando una generación deja de esperar aquello que debería ser garantizado con el paso del tiempo, el problema no es la falta de rumbo, sino lo que la orilló a perderlo.
La pregunta incómoda no es por qué esta generación es así. La pregunta real es: ¿qué hicimos para llevarla a este punto?
Porque si una generación deja de soñar, de innovar y de creer, no es por falta de capacidad, ambición o conocimiento. Es porque abrió los ojos —tal vez demasiado pronto— y comprendió que, en este país, esperar suele doler.
Y un país que deja de educar y promover la confianza en su juventud no está perdiendo un futuro prometedor: está renunciando a él.