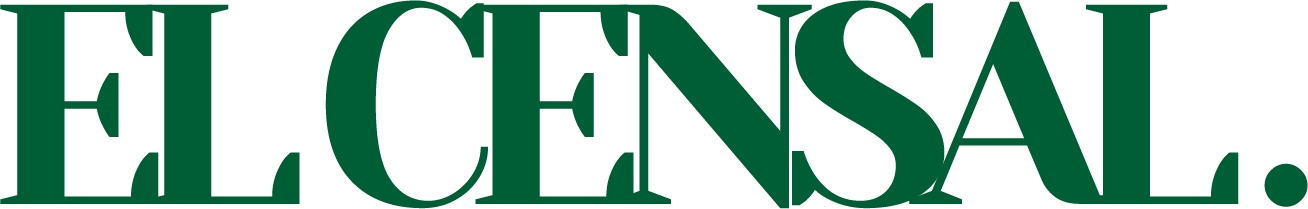Jesús Alberto López González
Doctor en Gobierno (London School of Economics and Political Science), maestro en Políticas del Desarrollo en América Latina y licenciado en Relaciones Internacionales (UNAM).
Profesor investigador en El Colegio de Veracruz, y director general (2010-2012). Miembro del SNI (2010-2015) y fundador de la Red de Investigación CONAHCYT sobre Calidad de la Democracia. Becario del CHDS en EE. UU. Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en el Senado. Embajador de México en Trinidad y Tobago (2016-2018).
Ha sido profesor invitado en el CISEN, CESNAV, la Universidad de Londres, la UDLA Puebla, la Universidad Anáhuac y la Universidad Veracruzana.
Las imágenes del pueblo de Davos son tan idílicas que dan la impresión de que el mundo podría volver a empezar solo por cambiar de paisaje. Pero es una ilusión: debajo de ese blanco impecable, el suelo ya está quebrado. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, lo dijo sin rodeos: el orden internacional no está cambiando, se ha fracturado. No fue una transición elegante ni un reacomodo pactado; fue una fractura seca, de esas que ocurren cuando nadie está mirando. Y cuando el hielo se vuelve demasiado delgado para sostener el siguiente paso, no basta con caminar más despacio: hay que aprender a no caer. La pregunta ya no es cómo “arreglar” el orden mundial, sino quién acomodará los fragmentos cuando el deshielo revele lo perdido.
Para explicarlo, Carney retomó una imagen de Václav Havel que podría leerse como una escena de Milan Kundera: la del dueño de una verdulería en Praga que, en los años de la ocupación soviética, cada mañana cuelga en su escaparate un letrero en el que no cree, pero sabe que le evitará problemas con el régimen. El letrero dice: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”. Un gesto mínimo y total: obediencia cotidiana, ritual sin fe, coreografía de supervivencia. Havel lo llamó “vivir dentro de la mentira”: un sistema que no se mantiene solo por la fuerza, sino porque millones lo sostienen cada día con pequeños actos de obediencia, fingiendo creer.
La alegoría es útil porque describe nuestra época. Durante décadas, muchos países prosperaron bajo la ficción de un “orden basado en reglas”, aunque todos supieran —en privado— que se aplicaba distinto según el tamaño del acusado. Era útil al poderoso y le daba al débil, al menos, la esperanza de justicia. Permitía comercio, arbitraje y un diccionario común. Pero el truco dejó de servir. La integración económica ya no es promesa de beneficio mutuo: es un instrumento de presión —aranceles como palanca, finanzas como amenaza, cadenas de suministro como rehén. Cuando el sistema se vuelve herramienta de subordinación, ya no se puede actuar como si fuera cooperación. “Es tiempo de bajar el letrero”, concluye Carney: llamar a las cosas por su nombre, “vivir en verdad”.
Ese giro no es solo retórico: marca el desgaste del liberalismo institucional como marco dominante. La economía se securitiza. La interdependencia deja de verse como seguro contra el conflicto y empieza a sentirse como vulnerabilidad estructural. La honestidad que reclama Carney no es moralismo: es ajuste pragmático en un orden fragmentado, donde la pretensión de universalidad se vuelve estratégicamente costosa para quien se aferra a reglas que otros ya tiraron.
Horas después —también en Davos— el presidente Trump habló con el tono de ese nuevo mundo. Un tono que no siente la obligación de usar el maquillaje del lenguaje diplomático. Su mensaje sobre Canadá fue elocuente: presentó la relación como una cadena de favores, como “freebies” (regalos/dádivas), una contabilidad moral en la que el fuerte da y el débil recibe. En esa lógica, la alianza deja de ser un pacto y se convierte en una factura. Y lo que sigue, casi siempre, es cobrarla.
Carney ofrece una salida para los “poderes medios”: autonomía estratégica sin encierro; resiliencia compartida; redes densas para que la soberanía no dependa del vecino poderoso. Trump ofrece el reverso: un mundo donde el hegemón monetiza el vínculo, convierte la dependencia en ventaja, y usa la incertidumbre como instrumento.
México entra a esta escena no como espectador, sino como frontera viva. Y en el nuevo orden, la frontera no es una línea: es destino. La revisión del T-MEC, que el gobierno mexicano busca cerrar hacia el 1 de julio de 2026, no es un trámite comercial: es una prueba histórica. México insiste en la estabilidad —revisión, no demolición— y en que el acuerdo sigue siendo un ancla que conviene a los tres países. Trump, en cambio, explota la duda: presión preventiva, una amenaza que no necesita ejecutarse para resultar efectiva. Mientras México apuesta por la certidumbre institucional, la retórica de Trump puede convertirla en una ficha de negociación.
La paradoja mexicana es clara: el T-MEC es, a la vez, escudo y exposición. Escudo porque fija reglas, procedimientos y límites que brindan seguridad a la inversión. Exposición porque recuerda que la prosperidad mexicana depende de un socio cuya voluntad política puede endurecerse o cambiar de rumbo en cualquier momento, incluso reclamando “licencias” para actuar por cuenta propia en materia de seguridad dentro de México—una idea que, a la luz de la historia bilateral, resulta intransitable. En este contexto, la interdependencia con Estados Unidos ya no opera como un seguro: se ha vuelto una vulnerabilidad estructural. Y si México quiere reducirla, no basta con cumplir las reglas del T-MEC ni con apostar, una vez más, a la estabilidad institucional como única tabla de salvación: necesita construir su propia capacidad de resistencia.
En ese punto, la metáfora de Carney adquiere su verdadero peso. Él propone retirar el letrero cuando la ficción ya no protege. México no puede quitarlo del todo, porque su ventana da al mismo patio. Pero sí puede hacer algo más productivo: reescribir lo que ese letrero significa. Ya no basta con decir “somos un socio confiable”. La confiabilidad, por sí sola, no protege cuando la interdependencia se usa como arma. La pregunta ya no es si México cumple, sino si México resiste.
Y resistir no significa cerrarse. Significa no quedar inmóvil cuando el socio poderoso decide hablar en singular; significa entender que la integración —ese orgullo de tres décadas— puede volverse vulnerabilidad si no se acompaña de capacidad interna, claridad estratégica y margen político. México tiene una ventaja silenciosa: Norteamérica no produce como produce sin México, ni compite como compite sin México. Pero esa fuerza industrial no se traduce automáticamente en respeto político. Ese es el riesgo del nuevo orden: que la utilidad no garantice la permanencia.
La revisión del T-MEC será, entonces, más que reglas de origen o paneles de disputa. Será una pelea por el lenguaje del vínculo: comunidad o herramienta, acuerdo o ultimátum. Carney pide “nombrar la realidad”. Trump pide “aceptar la realidad”. México tendrá que respirar hondo en medio del crujido: hablar con claridad sin que la verdad se le vuelva lastre, y sostener su lugar sin pedir permiso. Porque el reto ya no es restaurar el “glorioso” pasado de la globalización, sino aprender a navegar la fractura,