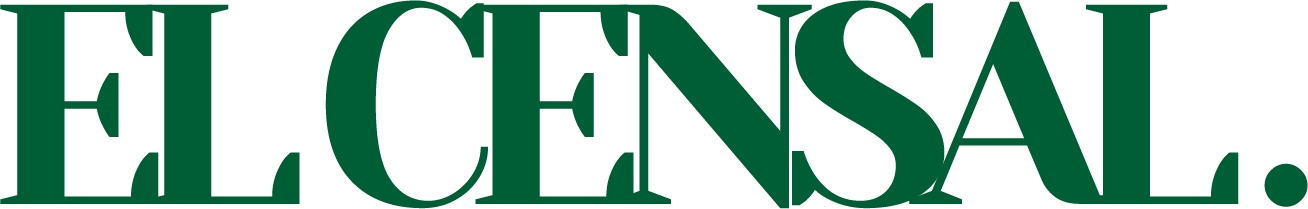Job Hernández Rodríguez
Licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. Maestro y Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha sido profesor en distintas instituciones de educación superior (UNAM, UAM, UACM y COLVER), donde ha impartido cursos de economía, ciencias políticas, estudios latinoamericanos y sociología.
La crisis de los precios del petróleo en 1973 hizo evidente que la economía mundial enfrentaba severas dificultades cuya solución era inaplazable. Los años dorados del capitalismo habían llegado a su fin. El crecimiento económico, la tasa de ganancia y la inflación, entre otros indicadores, comenzaron a mostrar comportamientos preocupantes.
Para sacar al capitalismo del bache, algunos economistas prescribieron una política económica en directa contraposición con las políticas de bienestar hasta entonces vigentes. Sostuvieron que las restricciones impuestas al libre funcionamiento del mercado por parte de actores como los sindicatos y el estado encarecieron artificialmente la mano de obra, afectando así las tasas de ganancia e inversión. Igualmente, sugirieron que las medidas de protección y subsidio a los sectores populares eran las responsables del abultado déficit público que obligó a los gobiernos a la impresión discrecional de dinero, provocando la espiral inflacionaria que afectaba severamente a las economías capitalistas.
En consecuencia, recomendaron la supresión de todas las restricciones al libre funcionamiento de los mercados, la eliminación de cualquier forma de gasto social destinado a subsidiar a las clases populares y un estricto control del déficit público y de la masa monetaria. Por su énfasis en esta necesidad de restablecer la libertad absoluta del capital y el mercado estos economistas fueron llamados neoliberales. Eran los continuadores de la tradición nacida con Adam Smith (1776) y reforzada por Friedrich Hayek (1944) que creía en el equilibrio automático del mercado y en el carácter innecesario o contraproducente de cualquier regulación.
Una política económica basada en estas ideas fue implementada por primera vez durante la dictadura de Pinochet en Chile (1973), en un escenario de completa supresión de la democracia que impedía la expresión de cualquier discrepancia. Después tocó el turno a la Inglaterra de Tatcher (1979), donde se impuso sobre la base de la represión y derrota de las huelgas de los mineros del carbón. Igualmente, fue adoptada en los Estados Unidos tomando ventaja del clima ultraconservador derivado de la victoria electoral de Ronald Reagan (1981). Finalmente, se extendió por todo el planeta a partir de la caída del bloque socialista. En síntesis, lo que ocurrió fue el desmantelamiento de cualquier estado donde el movimiento obrero o los sectores populares hubieran ganado cierta presencia o influencia: el comunismo de planificación central, el nacionalismo desarrollista y el estado de bienestar fueron puestos bajo ataque por igual. En ese sentido, se trató de una auténtica contrarrevolución.
Dado que la estrategia económica estaba enfocada en el control de la inflación en demérito del crecimiento, los resultados fueron fatales. La tasa de crecimiento del PIB mundial se redujo considerablemente con respecto del periodo anterior: de 4.9 por ciento en promedio anual para 1950-1973, pasó a 3 por ciento para 1973-1992 y en la década de los noventa se redujo a 1.7 por ciento. La misma tendencia siguió el Valor Agregado Manufacturero, la Formación Bruta de Capital Fijo, las Exportaciones y la Productividad Total del Trabajo.
Pero en materia de distribución de la riqueza el capital se benefició ampliamente. En las principales economías los salarios se estancaron y su participación en el ingreso nacional disminuyó, de 80 por ciento en 1970 a 65 por ciento en 2010 para los países de la OCDE. En el caso de los Estados Unidos se detuvo la mejoría en la distribución de los frutos del desarrollo económico que se venía experimentando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: el uno por ciento más rico, que retenía el 8 por ciento de la riqueza nacional al final del conflicto mundial, volvió a acaparar el 15 por ciento después de la implementación de las políticas neoliberales.
En concordancia con este espíritu de reversión de las conquistas sociales, el pacto con las clases populares se sustituyó por una dominación política sin compromiso asentada en tres pilares: el gran capital, la tecnocracia y las fuerzas armadas.
Continuará…