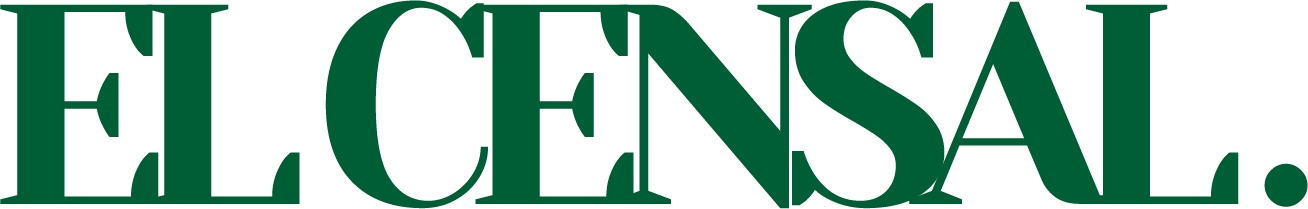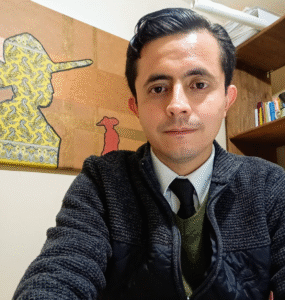Gonzalo Ortega Pineda
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana (UV), Maestro en Ciencias Administrativas por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, perteneciente a la Universidad Veracruzana (UV), Doctor en Ecología Tropical por el Centro de Investigaciones Tropicales, de la Universidad Veracruzana (UV), se desempeñó como Director General de Vinculación Social de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Realizo una estancia posdoctoral en el Colegio de Veracruz (COLVER) donde actualmente es Profesor Investigador de la academia en Desarrollo Regional Sustentable, pertenece a la red latinoamericana de proyectos de divulgación.
Vivimos tiempos complejos, en materia social, tenemos un descontento grave, cada día, es más común escuchar de diferentes conflictos, la búsqueda del poder, el egoísmo y el sentirnos superiores, provoca que el mundo está viviendo un momento gris, tan solo con los conflictos armados actualesse han generado grandes especulaciones económicas que nosdeben preocupar, pero en este momento me centrare en otro problema que afecta nuestras costas.
Hablar del cambio climático y de los problemas que este trae consigo mismo, ya no es un escenario futuro, es una realidad que golpea especialmente a nuestras zonas costeras. Por ejemplo ¿Sabías que alrededor del 40% de la población mundial habita en regiones costeras y, en México, el 25% de la población vive en estas regiones? Con más de 9,300 kilómetros de litoral, nuestro país se encuentra expuesto a riesgos cada vez más graves.
La relación entre crecimiento poblacional y vulnerabilidad es clara. Sitios turísticos como Acapulco, ciudades costeras de Oaxaca y Veracruz, han sufrido en los últimos años losembates devastadores de huracanes y tormentas tropicales. Pero no todo es obra exclusiva de la naturaleza, muchos de estos fenómenos naturales llevan nuestra firma como especie. El modificar ecosistemas para expandir zonas residenciales ha significado, por ejemplo, la eliminación de manglares y lagunas. Como resultado, tenemos una mayor vulnerabilidad ante tormentas e inundaciones, esto lo vivimos en días pasados con las fuertes lluvias que azotaron la región, provocando inundaciones de algunas ciudades costeras.
Pero ¿Para qué sirven los manglares? Son mucho más que paisajes exóticos. Estos ecosistemas regulan el ciclo hidrológico, amortiguan el impacto de tormentas, filtran el agua y son hogar de numerosas especies marinas, aves y mamíferos. Además, los manglares capturan grandes volúmenes de dióxido de carbono, ayudando a combatir el efecto invernadero, también ofrecen recursos alimenticios, ornamentales y medicinales. Sin embargo, su desaparición avanza de manera indiscriminada, muchas veces por intereses inmobiliarios que priorizan el desarrollo inmediato sobre la protección ambiental.
La magnitud del problema es alarmante, para tener una idea, solo basta con buscar algunos estudios de perdida de estos ecosistemas, dando como resultados datos devastadores, ya que, se estima que se han perdido cerca del 87% de los manglares a nivel mundial. Esto ha derivado en una disminución del 36% en la diversidad de especies que dependen de ellos. Si le sumamos el calentamiento global, provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles, que en apenas 19 años ha elevado la temperatura del mar entre 0.3 y 0.5 grados centígrados, lo que ha intensificado los huracanes y amplifica los desastres en las costas mexicanas.
Frente a este panorama, la reflexión es obligada. No basta con indignarnos ante las noticias, es momento de asumir la responsabilidad y propiciar cambios en nuestros hábitos de consumo, presionar por procesos industriales más limpios e involucrarnos en la creación de políticas públicas que protejan verdaderamente a los ecosistemas. Cada acción cuenta, porque cada decisión impacta a toda la cuenca y, en última instancia, a la vida de quienes habitan estas regiones.
Como personas dedicadas al cuidado del medio ambiente, debemos reconocer también nuestros desafíos y errores, aún queda mucho por hacer para sensibilizar y movilizar a la sociedad. Hoy más que nunca, la reflexión debe traducirse en acción, no basta con solo dar platicas aisladas del problema y de sus posibles soluciones, debemos activarnos en buscar la manera de llegar a la conciencia de las personas, para esto, es recomendable hacer un ajuste en la forma de educarnos, para lo cual, podemos fomentar un proceso de educación eco-social, en el que se pueda de manera integral, considerar aspectos desde lo físico, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual, lo social y sobre todo, lo ético de las personas, esto es una educación integral, es integrar la vida humana con nuestro entorno. El dar platicas aisladas no es suficiente, la educación debe dejar de ser un aspecto que solo depositemos conocimientos (educación bancaria), debe transformarse en una educación que libere el pensamiento yque las ideas se desarrollen.
El futuro de nuestras costas —y de quienes dependen de ellas— está en juego. Es tiempo de actuar.