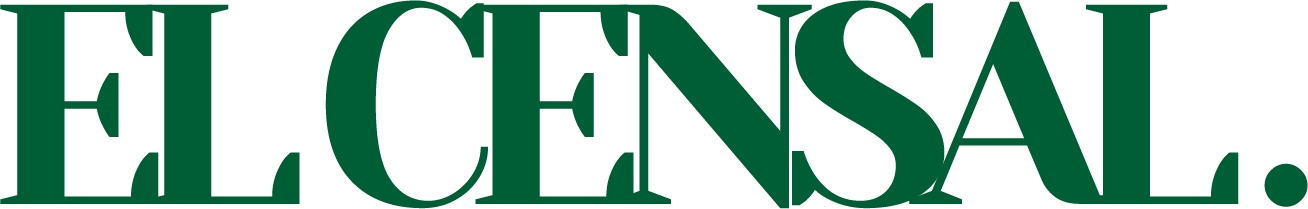Román Humberto González Cajero
Los avances de los últimos años parecían darle claridad y hasta una especie de rostro a todas aquellas injurias que podrían acontecernos, ya fuera desde la calle, nuestro hogar o cualquier espacio físico al que otros pudieran acceder. Pero, ¿qué ocurre con los medios digitales? ¿Qué pasa con los dueños de estas empresas que poseen nuestros datos más sensibles, aquellos que generaciones atrás jamás imaginaron que podrían ser accesibles con tanta facilidad? Hoy, estos datos se han convertido en una especie de mercado de información.
Lo que en principio parecía otorgar voz y voto a millones de personas para ser escuchadas y expresar sus opiniones, también representa un gran reto a la hora de regular las conductas dentro de estos espacios: chats, redes sociales, grupos y sitios web, entre otros.
Fraude, estafa, suplantación de identidad, ciberacoso, divulgación de contenido íntimo… todas estas formas de agresión abren una brecha dentro del panorama digital. Lo que antes parecía un signo de esperanza —ver las innovaciones del país y los intentos de acercamiento en la resolución de controversias— hoy presenta una nueva incógnita.
La violencia digital representa una invasión a la privacidad y una limitación al derecho a la libertad de expresión. No solo vulnera el espacio íntimo de las personas, sino que busca silenciar, controlar y condicionar la participación en los entornos digitales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ya lo estipulaba hace más de 70 años: toda persona tiene derecho a no ser objeto de ataques contra su honra o reputación. Hoy, ese principio se enfrenta a un escenario que los redactores de 1948 jamás imaginaron: un mundo donde las personas son vistas como meras estadísticas, algoritmos y medios de retribución.
Ya no somos considerados seres humanos con capacidad de razonamiento; por más que se nos venda el discurso del respeto a la libertad de expresión y a las garantías personales, los ataques en estos espacios se viralizan en segundos, dejando muchas veces un daño irreparable, no solo en la persona afectada, sino también en la forma en que familiares, amigos o la sociedad entera perciben a ese ser humano.
México ha implementado la Ley Olimpia, mediante la cual se reconoce la violencia digital y se sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Sin embargo, aunque representa un avance importante, sigue siendo apenas un primer paso hacia la implementación de nuevas políticas públicas con visión de derechos humanos, que permitan una defensa más sólida de los derechos de todas y todos los habitantes del país.
Cuando el Estado llega tarde al clic
El Estado debe actuar con eficacia y prevenir este tipo de conductas. No obstante, las empresas e instituciones no siempre responden con la velocidad necesaria. Cuando la intervención estatal llega, el daño suele ser ya irreparable.
La violencia digital refleja desigualdades de género, brechas de poder y falta de alfabetización digital. Esta problemática arrastra años de atraso y reproduce el silencio de aquellas voces que en el pasado fueron calladas. Hoy, esas voces comienzan a hacerse presentes, asumiendo la responsabilidad que antes fue ignorada.
Desde el Observatorio de Políticas Públicas con Enfoque en Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana, al que me incorporé recientemente, se busca precisamente eso: observar, analizar y proponer estrategias que integren el respeto a los derechos humanos en las políticas públicas. Porque toda política sin enfoque de derechos termina siendo ciega ante el sufrimiento que intenta resolver.
Entre el silencio y la exposición
He aquí un gran dilema: las personas que se atreven a alzar la voz son frecuentemente expuestas a burlas, revictimización e incluso al juicio público. El Estado aún no ofrece una alternativa efectiva ni libre de prejuicios.
Las mujeres —uno de los grupos más afectados por la violencia digital—, al igual que activistas, adolescentes, periodistas y cualquier persona que se atreva a opinar, enfrentan la misma problemática: la autocensura.
Educar, prevenir y transformar
Enfrentar la violencia digital no consiste únicamente en implementar nuevos mecanismos legales. Es necesario impulsar una verdadera educación digital, que priorice el uso responsable de la tecnología desde una perspectiva de derechos humanos. Debemos enseñar que detrás de cada cuenta, perfil o interacción hay una persona que, al igual que nosotros, puede ser herida por las ofensas y violaciones a sus derechos fundamentales.
El reto es enorme, no porque nos supere, sino porque se trata de un fenómeno nuevo. Sin embargo, mediante la experiencia podemos idear alternativas más humanas y eficaces. Los observatorios, la academia y la sociedad civil pueden contribuir a su regulación a través de la investigación, el análisis y la formación. Cada dato, opinión o testimonio es de gran valor para construir un sistema capaz de velar por un entorno digital más sano.
La violencia digital: una herida que exige voz
La violencia digital se ha convertido en un sentimiento de vulneración compartida. Ya no basta con silenciar las notificaciones o apagar la pantalla; es hora de alzar la voz. Cada vez que permitimos la violación de uno de nuestros derechos humanos, la sociedad retrocede un paso en la construcción de un futuro con verdadera perspectiva de derechos.
Las pantallas pueden dejar cicatrices, sí, pero también pueden transformar, compartir y acompañar. Todo depende del uso que decidamos darles —y de si estamos dispuestos a construir, dentro y fuera de ellas, una cultura genuinamente libre de violencia.