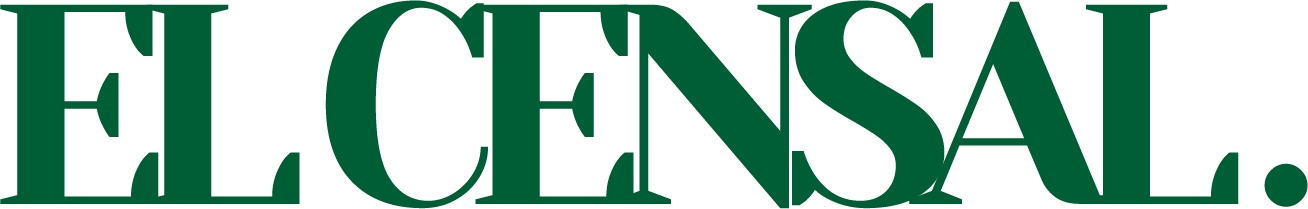Hugo López Rosas
Biólogo con doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Se desempeña como Profesor Investigador en El Colegio de Veracruz y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1) desde 2009.
En las universidades mexicanas se debate, aunque sin mucho ruido, si las ciencias de la sustentabilidad deben entenderse como una rama más de las ciencias sociales o si representan algo completamente distinto. Esta discusión no es menor: de ella depende cómo se formará a quienes deberán enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad social. La evidencia internacional es clara: las ciencias de la sustentabilidad han surgido como un campo genuinamente interdisciplinario que desborda las divisiones convencionales del conocimiento. No es una moda académica, sino una evolución necesaria del pensamiento científico.
Desde su definición fundacional en un artículo de Sciencepublicado en 2001, se ha señalado que este campo se caracteriza por los problemas que aborda, no por las disciplinas que emplea. No es biología, ni sociología, ni economía: es otra cosa. En 2006, Hiroshi Komiyama, exrector de la Universidad de Tokio, fue aún más explícito al afirmar que este tipo de ciencia exige una organización del conocimiento capaz de integrar múltiples perspectivas. No basta con reunir enfoques distintos: hay que generar nuevas síntesis.
Un estudio bibliométrico de 2011 confirma esta naturaleza híbrida. Al analizar miles de artículos científicos sobre sustentabilidad, se encontró que un tercio se publicaban en revistas de ciencias sociales, un cuarto en revistas biológicas y otro tanto en ingeniería. Ninguna disciplina domina el campo. Esto no es fortuito. Los problemas de sustentabilidad son inherentemente complejos. El cambio climático cruza la física, la economía, la psicología y la política. La pérdida de biodiversidad exige conocimientos de ecología, antropología, derecho y administración. Ninguna disciplina aislada tiene las herramientas suficientes.
Arnim Wiek, investigador de la Universidad Estatal de Arizona, ha identificado cinco competencias clave para todo profesional en sustentabilidad: pensamiento sistémico, capacidad anticipatoria, comprensión normativa, pensamiento estratégico y habilidades interpersonales. Estas capacidades no caben dentro de los límites de una sola disciplina. Un biólogo necesita entender economía. Un sociólogo, climatología. Un ingeniero, psicología.
En México, este debate tiene consecuencias prácticas. Nuestras universidades siguen organizadas en facultades tradicionales que obstaculizan la colaboración entre disciplinas. Muchos posgrados mantienen esquemas rígidos heredados del siglo XX, poco útiles frente a los problemas del XXI. Mientras tanto, el país enfrenta ciudades mal planificadas, ecosistemas degradados, comunidades marginadas y una economía que debe transformarse. Ninguno de estos desafíos respeta divisiones académicas.
La experiencia internacional muestra que la transdisciplinariedad—que incluye también a actores sociales y no solo académicos—es fundamental para producir conocimiento útil. Las universidades líderes en sustentabilidad promueven espacios donde investigadores y comunidades trabajan juntos desde el diseño de los proyectos. No se trata de disolver las disciplinas, sino de construir puentes entre ellas. Como propone Henrik Thorén, necesitamos nuevas formas de conectar conocimientos diversos con base en los problemas reales.
Las ciencias de la sustentabilidad no son ciencias sociales con enfoque ambiental, ni ciencias naturales con sensibilidad social. Son un enfoque distinto: parten del reconocimiento de que los grandes problemas actuales exigen soluciones complejas, elaboradas por equipos diversos que integren múltiples saberes. En un mundo cada vez más especializado, paradójicamente, necesitamos científicos capaces de articular lenguajes distintos.
Asumir esta visión en México no es un lujo académico; es una necesidad estratégica. Los desafíos que enfrentamos requieren ciencia de calidad, venga de donde venga. La pregunta ya no es si las ciencias de la sustentabilidad pertenecen a las ciencias sociales o naturales. La pregunta es si nuestras instituciones educativas están dispuestas a formar los perfiles profesionales que el siglo XXI exige.