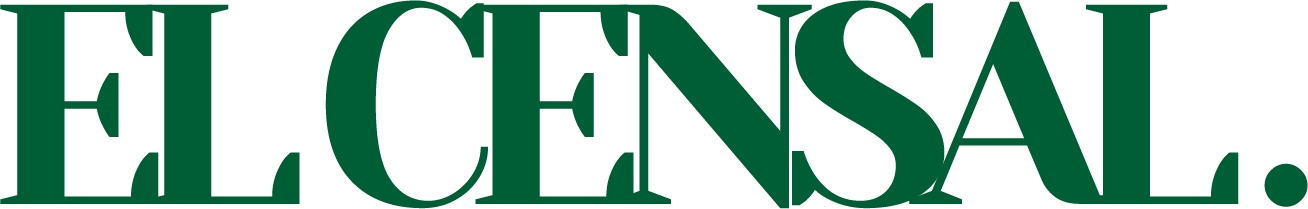Edgar Sandoval Pérez
Twitter-IG-TikTok: @EdgarSandovalP
México nació políticamente en 1821, pero su independencia económica ha sido una curva larga y sinuosa. El Estado que se consolidó bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide —quien consumó la independencia y fue reconocido por Estados Unidos el 12 de diciembre de 1822— debió, casi de inmediato, buscar financiamiento y reconocimiento exterior para existir en los hechos, no sólo en los decretos. Ese temprano aval diplomático de Washington abrió puertas, y Londres aportó las primeras tuberías de crédito: en 1824–1825 bancos británicos como B.A. Goldschmidt y Barclay, Herring & Richardson colocaron bonos mexicanos en la City. Fue dinero fresco, pero también una soga: los impagos llegarían antes de que acabara la década, dejando huella de dependencia financiera desde el arranque.
A fines del siglo XIX, el Porfiriato leyó bien el espíritu del tiempo: orden, inversión y ferrocarriles. La confianza vino —y vino de fuera—. Para 1910, la inversión estadounidense superaba los 1,500 millones de dólares; con capital foráneo se tendieron unos 24 mil kilómetros de vías, se reanimó la minería y, ya entrado el siglo XX, México asomó entre los grandes productores de petróleo. Fue modernización con camisa de fuerza: crecimiento anclado a capital y mercados externos.
La Revolución barrió con certezas, pero no con el dilema estructural. Tras el fuego, la prioridad fue reordenar las finanzas y encauzar las reclamaciones de potencias e inversionistas. Obregón firmó en 1923 los Acuerdos de Bucareli para normalizar el vínculo con Estados Unidos; a Plutarco Elías Calles le tocó institucionalizar: funda el Banco de México en 1925 y persigue una política hacendaria nacionalista, a ratos áspera con los intereses externos, pero operativa para mantener el país en marcha. La reorganización fue tanto política como económica: normalizar relaciones, administrar deudas y construir instrumentos propios (banco central) para reducir vulnerabilidades.
Desde entonces pendulamos entre autonomía buscada y apertura inevitable. La sustitución de importaciones (1940–1982) dio industria, pero el “default” de 1982 recordó que el crédito externo seguía mandando. Con el TLCAN (hoy T-MEC/USMCA), la apuesta cambió: en lugar de blindarnos del mundo, nos integramos a él. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y consolidó reglas para cadenas norteamericanas —especialmente en autos—. Resultado si en más comercio, pero también en más interdependencia.
Los datos actuales hablan sin adjetivos. En 2024 las exportaciones mexicanas alcanzaron un récord de 617,100 millones de dólares; el 84% de las no petroleras fue a Estados Unidos. Ese mismo año, México fue el principal socio comercial de EE. UU. y el intercambio total de bienes entre ambos sumó 839,600 millones de dólares. Dependencia o integración: los números muestran densidad estructural.
Por el lado de los insumos, la matriz es bietápica: Estados Unidos y China. En 2024 compramos al mundo 621,000 millones de dólares; de ese total, 249,000 millones provinieron de EE. UU. y 129,000 millones de China. Es decir, la manufactura mexicana depende en gran medida de refacciones norteamericanas y componentes asiáticos —chips, electrónicos, partes automotrices—.
El “segundo ingreso” externo también pesa: las remesas sumaron 64,745 millones de dólares en 2024 (≈4–4.5% del PIB, según estimaciones de centros especializados), un flujo que sostiene consumo y reduce pobreza, pero que nos recuerda otra forma de dependencia: la del trabajo de millones de connacionales fuera.
La inversión extranjera directa, por su parte, se ha estabilizado alrededor de 2–3% del PIB. En 2024 los flujos rondaron 37 mil millones de dólares; el “nearshoring” concentra proyectos, pero el número revela otra verdad: la IED complementa, no sustituye, la inversión nacional. Para crecer más se requiere elevar la formación bruta de capital doméstico.
¿Entonces, somos “independientes”? Si por independencia entendemos autosuficiencia, la respuesta es no —ni conviene serlo—. Desde Iturbide, pasando por Díaz y Calles, la viabilidad de México se ha jugado en su capacidad para negociar con potencias, atraer capital y tejer reglas. El desafío de hoy es calidad de interdependencia: depender menos de un solo mercado para vender (Estados Unidos) y de pocos países para comprar (Estados Unidos/China), y depender más de nuestras propias instituciones para producir, innovar y financiar.
Eso exige tres movimientos. Primero, diversificar exportaciones y destinos sin diluir Norteamérica: aprovechar el T-MEC, pero ganar cuota en Europa y América Latina con cadenas regionales (reglas de origen, digital, servicios). Segundo, sustituir estratégicamente importaciones críticas —no todo, sólo lo que genera cuellos de botella: semiconductores, equipo eléctrico, farmacéutica— con política industrial basada en competencia, energía confiable y Estado regulador. Tercero, ampliar el ahorro e inversión internos: banca de desarrollo y mercado de capitales que financien pymes y tecnología; disciplina macro (autonomía de Banxico y sostenibilidad fiscal) como ancla de confianza.