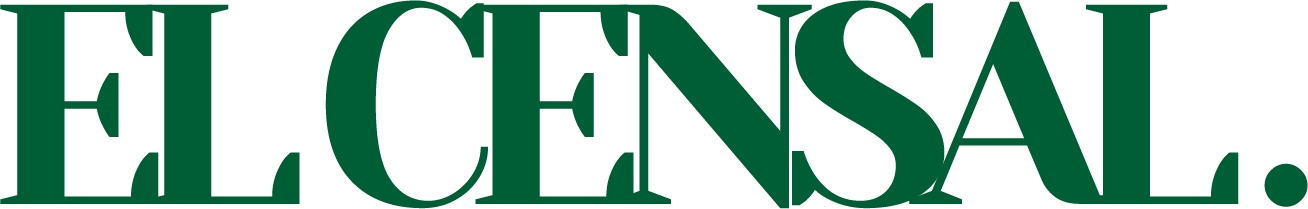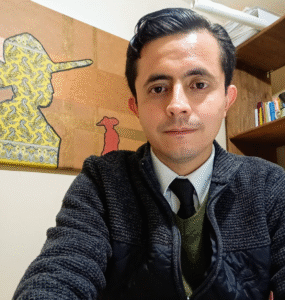Gonzalo Ortega Pineda
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana (UV), Maestro en Ciencias Administrativas por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, perteneciente a la Universidad Veracruzana (UV), Doctor en Ecología Tropical por el Centro de Investigaciones Tropicales, de la Universidad Veracruzana (UV), se desempeñó como Director General de Vinculación Social de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Realizo una estancia posdoctoral en el Colegio de Veracruz (COLVER) donde actualmente es Profesor Investigador de la academia en Desarrollo Regional Sustentable, pertenece a la red latinoamericana de proyectos de divulgación.
Estimados lectores, en esta ocasión me permito reflexionar sobre la profunda crisis civilizatoria que enfrentamos, particularmente en el ámbito ambiental. Antes de abordar este tema, es indispensable reconocer que millones de personas en el mundo viven en condiciones de pobreza y, sumado a los conflictos armados que aquejan a diversos países, la estabilidad global se ve amenazada. Esta inestabilidad tiene repercusiones directas e indirectas en nuestros ecosistemas; por ejemplo, la tan deseada transición energética se ve obstaculizada por las prioridades cambiantes de los gobiernos, quienes ante la emergencia prefieren invertir en otros sectores para mantener la economía a flote, relegando proyectos de energías alternativas.
México no es ajeno a estos desafíos. Los problemas económicos que enfrentamos no son exclusivos de nuestra nación ni de regiones lejanas que parecen no afectarnos; por el contrario, en un mundo híper conectado, lo que sucede en Asia impacta directamente en nuestro país. Observamos también una creciente polarización global, donde los matices parecen desvanecerse y el pensamiento se reduce a extremos: todo es blanco o negro. Esta dicotomía influye en nuestro trato hacia la naturaleza, que a menudo es sacrificada en aras de un progreso efímero. Parece que hemos perdido el respeto tanto por nuestro entorno como por nosotros mismos como especie.
El sistema económico vigente nos ha llevado a adoptar un estilo de vida consumista, en el que la acumulación de bienes materiales prevalece sobre valores más fundamentales, como el respeto por la vida. Este fenómeno no es nuevo; prueba de ello es el uso de términos como “fauna nociva” o “mala hierba” para referirnos a especies que no aportan un beneficio económico directo. Pero ¿Realmente son nocivas? y ¿Mala para quién? Olvidamos que cada ser vivo cumple una función en los ciclos naturales, y al eliminar una especie, por pequeña que parezca, rompemos un equilibrio que tardó millones de años en establecerse. Todos los organismos son parte imprescindible de este planeta.
Por todo lo anterior, considero que, la educación ambiental ha fracasado, y que la formación educativa en general le ha fallado al planeta. Los avances, si existen, no son evidentes. Reconozco que hay personas y grupos que luchan por un entorno más sano y una vida mejor, pero sus esfuerzos suelen pasar inadvertidos por una comunicación deficiente, pues sólo nos llegan noticias negativas y rara vez conocemos los casos positivos. Si realmente pretendemos impulsar cambios, es imperativo transformar la manera en que comunicamos y dar difusión a los logros y acciones exitosas, para que puedan replicarse en otros contextos. Desafortunadamente, este tipo de noticias no suelen captar la atención del público, lo que representa un reto para quienes formamos y educamos, especialmente en temas ambientales, debemos generar estrategias donde la esperanza sea la principal fuente de inspiración.
El trato que hemos dado a la naturaleza refleja los errores en la educación ambiental y evidencia la falta de preparación de quienes la imparten. No se trata de que la educación ambiental no funcione, sino que, quienes la ejecutan requieren mayor capacitación y compromiso. Antes de aspirar a desarrollar currículos transversales entre las ciencias ambientales y otros ámbitos, es necesario fortalecer la formación de los educadores. Muchas estrategias educativas recurren a la catástrofe como bandera, pero educar desde el miedo o el fatalismo está destinado al fracaso, pues la educación debe inspirar esperanza y ofrecer alternativas para una vida mejor. Una propuesta de solución radica en que pedagogos, biólogos y ecólogos colaboren estrechamente para diseñar estrategias educativas que fomenten la esperanza y el respeto por la vida, construyendo así un camino hacia la sostenibilidad.
Por momentos cuando veo algunas noticias donde se degradan los ecosistemas por motivos de generar más riqueza económica, donde se dañan a otras especies solo por diversión, debo ser muy sincero, pierdo la fe en la humanidad y no soy optimista, pero pienso que esto no nos puede vencer, debemos luchar por mejorar y no podre cambiar al mundo, tampoco es mi objetivo en la vida, lo que, si está en mi poder, es cambiar mi mundo y predicar con el ejemplo. Para cerrar, los quiero invitar a que cambien su mundo, a que no bajen los brazos y nos rindamos ante la indiferencia, no perdamos la esperanza y en palabras del filósofo Byung-Chul Han, esta se “es diferente a ser optimista, ya que no se piensa en que todo saldrá bien, si no en la ide de que algo tiene sentido, incluso en los momentos en los momentos de mayor desesperación. El cuidado de la naturaleza tiene y hace mucho sentido, por tal motivo, debemos seguir luchando desde cada trinchera para protegerla.