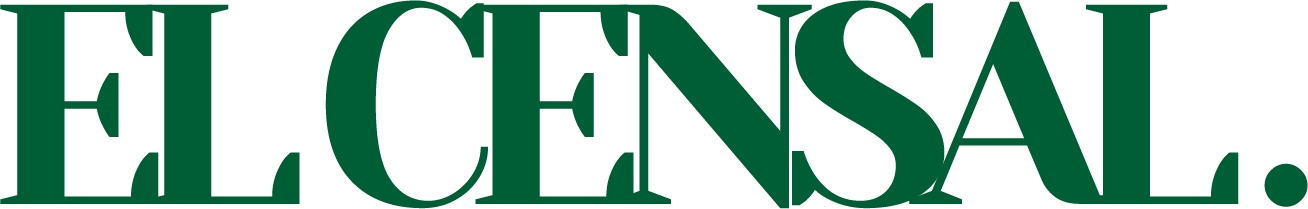Román Humberto González Cajero
Generaciones pasan dejando parte de sí en el presente. Dejando incluso una carga emocional difícil de asimilar dentro de nuestra realidad social. Compartimos derechos fundamentales que, más que garantías efectivas, parecen un viejo inventario constitucional del cual pocos hacen uso real, aunque sepamos enumerarlos: vida, propiedad, educación, seguridad.
Pero hay algo que debería inquietar profundamente a esta nueva generación. Porque si bien compartimos derechos formales, existe uno que hoy se encuentra silenciosamente vulnerado, uno que condiciona todos los demás, uno que puede limitar nuestras oportunidades y mantenernos atrapados en inercias estructurales: el derecho al futuro.
Se nos repite que somos arquitectos de nuestro destino. Que el mérito basta. Que el esfuerzo siempre rinde frutos. Pero la realidad social es más compleja y, en muchos casos, brutalmente desigual. En México ya no basta una licenciatura. No basta una maestría. No basta un doctorado. Ningún título garantiza movilidad real cuando el sistema recompensa conexiones antes que capacidades.
Resulta incómodo aceptarlo, pero en este país parece mayor el desgaste de prepararse que las recompensas por hacerlo. El presente es desolador: estudias, te especializas, te capacitas, compites, y al final recibes una remuneración mínima, muchas veces indignante. Ya no vivimos bajo la narrativa ingenua de que “cualquier ingreso es bienvenido”. Vivimos en una economía que no perdona la precariedad y en una estructura social que castiga la falta de influencias.
Los jóvenes no abandonan el estudio por incapacidad ni por apatía. Lo hacen porque el horizonte que observan no corresponde al sacrificio que se les exige. Para cualquier joven con talento y habilidades sobresalientes resulta frustrante constatar cómo el nepotismo —normalizado y disfrazado de tradición política o familiar— asfixia el mérito hasta desgastarlo o empujarlo a emigrar.
En México no siempre prospera quien más sabe ni quien más aporta. Prosperan quienes ya estaban posicionados. El país no se estanca por falta de talento; se estanca porque dejó de construir condiciones estructurales que permitan que ese talento permanezca y florezca.
No se trata únicamente de salarios bajos o empleos precarios. Se trata de algo más profundo: la erosión de la expectativa. Cuando una generación comienza a asumir que el esfuerzo no necesariamente se traduce en estabilidad, la ruptura ya no es económica, es existencial.
Un país no puede sostenerse indefinidamente con los mismos nombres ocupando los mismos espacios de decisión. Se sostiene por innovación, por ideas nuevas, por la capacidad de abrir espacio a quienes todavía no han sido escuchados. Y esas ideas provienen de mentes jóvenes que hoy no carecen de preparación, sino de garantías. La incertidumbre no es el problema. La incertidumbre es parte natural de toda sociedad dinámica. Lo verdaderamente peligroso es la sensación de que el sistema está cerrado. De que el futuro ya fue repartido. De que las oportunidades no se distribuyen, se heredan.
El ser humano no solo aspira a superarse; aspira a vivir con dignidad. A desarrollarse en aquello para lo que se preparó. A no sentir que su talento es accesorio. Olvidamos que aquello a lo que dedicamos años de formación es, en muchos casos, el resultado de una vocación auténtica. Negar condiciones para ejercerla no es solo ineficiencia institucional; es una forma silenciosa de exclusión.
No se trata de idealizar el futuro. Se trata de garantizarlo. Porque el derecho al futuro no es una consigna romántica ni un eslogan generacional. Es una exigencia política y estructural. Implica crear condiciones reales para que el mérito tenga valor, para que la educación sea movilidad y no frustración acumulada. Un país que no invierte en el porvenir de su juventud no está perdiendo únicamente talento: está comprometiendo su estabilidad a largo plazo. Porque cuando una generación deja de creer que su esfuerzo puede transformar su realidad, el problema no es la falta de ambición, sino la pérdida de confianza en las instituciones.
El futuro puede ser prometedor, sí. Pero no se sostiene por sí solo. Requiere apertura, reforma, voluntad política y ruptura con prácticas que perpetúan privilegios. Porque el sueño individual puede convertirse en impulso colectivo. Pero, la frustración colectiva puede convertirse en fractura social. Y ningún país sobrevive cuando su juventud deja de esperar.